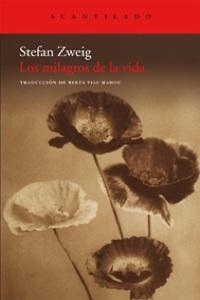 Los profundos y constantes vaivenes políticos e ideológicos que experimentó el mundo, y en concreto Europa, en la primera mitad del siglo XX, no son ajenos ni a la vida ni a la obra de Stefan Zweig; una obra que se caracterizó por un profundo matiz intelectual y sus ansias de libertad, que entre otros muchos campos de la vida, buscó su faceta moral. En este sentido, en Los milagros de la vida, Zweig viaja hasta el Flandes gobernado bajo la batuta de Carlos I para mostrarnos las oscuras virtudes de la fe, que tanto pueden ser empleadas para buscar la más alta expresión de la belleza, como para suplantar las creencias y la fe de los otros, ya sea a través de la palabra o de la máxima expresión de la barbarie intrínseca al ser humano. La pericia con la que Zweig nos plantea y desarrolla esta aventura moral hacia el tema de las religiones en la historia de la humanidad es, como siempre, profundamente estética y bella en sí misma. El lenguaje y el recorrido interior de los sentimientos de sus personajes, están cargados de un brillo especial como en su prosa es característico, logrando sumergirnos en un continuo viaje donde la belleza de las palabras no nos deja indiferentes. No obstante, esta especie de excursión mística en la que consiste Los milagros de la vida, nos proporciona las huellas que nos llevan a plantearnos con una cierta antelación, la necesidad del ser humano de dominar a su prójimo, ya sea a través de la ideas o de la fuerza; una vicisitud a la que Zweig no se mantuvo indiferente, pues a pesar de su condición de judío no practicante, tuvo la imperiosa necesidad de recoger parte de Europa en busca de refugio. Una sensación de peligro que le llevó a suicidarse junto a su mujer en 1942, cuando los nazis tomaron Singapur, y este hecho le hizo presentir el dominio absoluto de los mismos en todo el planeta.
Los profundos y constantes vaivenes políticos e ideológicos que experimentó el mundo, y en concreto Europa, en la primera mitad del siglo XX, no son ajenos ni a la vida ni a la obra de Stefan Zweig; una obra que se caracterizó por un profundo matiz intelectual y sus ansias de libertad, que entre otros muchos campos de la vida, buscó su faceta moral. En este sentido, en Los milagros de la vida, Zweig viaja hasta el Flandes gobernado bajo la batuta de Carlos I para mostrarnos las oscuras virtudes de la fe, que tanto pueden ser empleadas para buscar la más alta expresión de la belleza, como para suplantar las creencias y la fe de los otros, ya sea a través de la palabra o de la máxima expresión de la barbarie intrínseca al ser humano. La pericia con la que Zweig nos plantea y desarrolla esta aventura moral hacia el tema de las religiones en la historia de la humanidad es, como siempre, profundamente estética y bella en sí misma. El lenguaje y el recorrido interior de los sentimientos de sus personajes, están cargados de un brillo especial como en su prosa es característico, logrando sumergirnos en un continuo viaje donde la belleza de las palabras no nos deja indiferentes. No obstante, esta especie de excursión mística en la que consiste Los milagros de la vida, nos proporciona las huellas que nos llevan a plantearnos con una cierta antelación, la necesidad del ser humano de dominar a su prójimo, ya sea a través de la ideas o de la fuerza; una vicisitud a la que Zweig no se mantuvo indiferente, pues a pesar de su condición de judío no practicante, tuvo la imperiosa necesidad de recoger parte de Europa en busca de refugio. Una sensación de peligro que le llevó a suicidarse junto a su mujer en 1942, cuando los nazis tomaron Singapur, y este hecho le hizo presentir el dominio absoluto de los mismos en todo el planeta.
Miedos aparte, Los milagros de la vida es una historia de luz y sombras. Luz que se traduce en la necesidad de un pintor de realizar un cuadro de encargo, que por un lado satisfaga las necesidades de purificación de quien lo encarga, y por otro, que sea lo suficientemente bueno para igualar la belleza del que ya se encuentra en el altar donde irá el que acaba de ser encargado. Esa luz, el artista la busca a través de la fe, una fe tamizada por el paso del tiempo, pues ya en su finitud, buscará la pureza como la más alta manifestación artística posible que nos puede conducir hasta la verdadera fe. A pesar de todo, esa búsqueda no es sencilla, y la duda y los miedos afloran en el pintor, hasta que da con el rostro que él cree que representa todo aquello que anhela. La relación entre artista y modelo o entre un hombre maduro y una joven inocente enclaustrada en sus propios miedos, le servirá a Zweig para explorar en las entrañas del ser humano, dibujando con maestría el mundo interior de ambos personajes, y esa falta que el ser humano expresa constantemente de intentar ponerse en el lugar del otro (una de las claves de las guerras más fratricidas) que el escritor austriaco logra ensalzar en el relato de esta novela corta profundamente visual y moral.
Luz que se transforma en oscuridad cuando las religiones se enfrentan y todo acaba en barbarie; una clave más de la parte más oscura de las personas, que perfectamente dirigidas por líderes, les llevan a no respetar nada, ni siquiera el arte y sus más sobresalientes manifestaciones, ya sean éstas religiosas o no, pues la belleza no entiende de ideas; el arte es un fin último en sí mismo. Una falta de luz, que también está magníficamente retratada al inicio de la novela, donde Amberes sale perfilada bajo un manto de niebla infinito que se apodera del alma de todos sus habitantes, y a la que Zweig le da la vuelta de una forma extraordinariamente poética, como si estuviésemos viendo un travelling cinematográfico. Un hecho que se vuelve a repetir al final del relato, cuando nos cuenta los hechos acaecidos en Amberes en la revuelta protestante contra los católicos, a los que Zweig impregna de una pericia literaria y formal nos deja con la boca abierta. Un lenguaje visual que se superpone a los acontecimientos que narra, y que acaba en un sinfín de interrogantes a los que ni tan siquiera la propia fe puede responder, quizá porque en la fe misma no esté la respuesta.
Reseña de Ángel Silvelo Gabriel.

