Tenemos la suerte de disfrutar de un derecho importantísimo para el desarrollo humano y para la promoción de su dignidad: el derecho a la educación. Ni soñarlo habrían podido quienes nos precedieron hasta la mitad del siglo pasado. La educación era sólo un podium de distinción y de privilegio para los varones que podían aspirar a ostentar cargos de representación y profesiones que los elevarían por encima del resto y que tampoco eran mayoría. El acceso y permanencia en el sistema educativo y una educación superior era lo que distinguiría a los futuros dirigentes de pueblos y naciones.
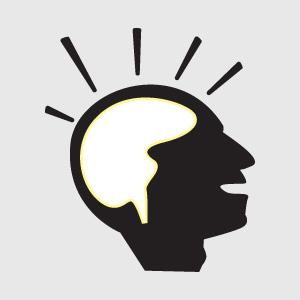
De estas posiciones estaban absolutamente excluidas todas las mujeres y una inmensa mayoría de los varones no privilegiados. La educación marcaba pautas y distinciones, oportunidades. Era un privilegio para pocos y no un derecho para todas y todos, porque no se pretendía ni se planeaba como un bien común, que debía alcanzar al cien por cien de la población.
Con la extensión y el ejercicio del derecho ciudadano a la educación, la vida cambió sustancialmente, abriendo caminos a la promoción vital de una buena parte de la gente joven. El destino marcado por el nacimiento respecto a la ignorancia, al analfabetismo, a los trabajos duros y a las tareas sin necesidad de cualificación, forman parte del pasado. Formalmente podemos cambiar en la escala social gracias a nuestros estudios y titulaciones y, quizás, para una parte desposeída de la población, la única manera y un hito histórico.
Todavía podemos recordar una generación titulada y especializada hija de otra que era analfabeta y, por tanto, privada de acceso al conocimiento y a la cultura. En el caso de las mujeres, mucho más: muchas de ellas -adultas hoy día- han sido las primeras y las únicas de su familia con titulación y ejercicio profesional.
Otro cambio fundamental ha sido la prioridad de las familias de clase media alta y con recursos, de poder reproducir sus linajes y estatus invirtiendo en la educación escolar y académica de los hijos sobre la de las hijas, enviando a estudiar a sus hijos varones los años que hiciera falta, mientras que dedicaban recursos similares al dote de las hijas, a su indumentaria y al aprendizaje de habilidades relacionales y domésticas. De este modo se aseguraba una continuidad familiar que no incluiría nunca la capacidad de decisión de las hijas sobre su propio proyecto de vida. De todo ello tenemos bastante literatura que nos expone estos destinos prefijados para las hijas de “buenas familias”, los sueños frustrados y los sufrimientos derivados de estas realidades.
Las hijas de las clases subordinadas -campesina, obrera y de servicio doméstico-, ni soñar podían con salir de ese círculo vicioso a través de estudios. Ni siquiera hubo escuelas sólo de niñas en muchos lugares y ellas no podían acudir con sus hermanos y con sus iguales varones a los pocos colegios pensados para los chicos. Los chicos de estas clases salían apenas del analfabetismo en algunos años de escuela y la mayoría de ellos yendo a formarse a los Seminarios eclesiásticos y durante el servicio militar, opciones negadas a las niñas y a las jóvenes. Estas trabajaban para sus propias familias desde muy pequeñas, tanto en el campo, como en la venta precaria de productos en mercados y ciudades, como en el cuidado doméstico de cosas y personas, siendo niñeras de sus hermanas y hermanos en cuanto podían andar y sustentar entre sus brazos a un bebé.
¿Qué perspectivas de futuro podían arrojar para las mujeres estas situaciones? Ninguna que no estuviera ya preescrita y que era heterónoma siempre: a través del matrimonio con un hombre que pudiera elevarla un poco en la escala social. Por eso esta negación de aprendizajes aseguraba la continuidad en los roles femeninos: la hija aprendería de la madre y de la abuela, enseñaría a su hija, etc… La escuela ¿para qué?
Esta frase que parece tan pasada en el tiempo y en la cultura, persiste en muchos lugares del mundo en los que se pretende aún que las mujeres no cambien de unas generaciones a otras, mediante el castigo, la amenaza, el rechazo social, el discurso machacón o incluso la mitificación de la vida matrimonial y de la maternidad. Aquí y ahora esos discursos conviven en las niñas escolarizadas, que ven mermadas sus capacidades creativas e intelectuales, al verse privadas de la posibilidad de ejercerlas.
La escolarización obligatoria, universal y continuada es un bien intangible que nos ha cambiado. Los niños de familias pobres -pobres en oportunidades, en recursos materiales, en cultura y en expectativas de mejora- pueden, al menos, pensar en salir de esas situaciones. Y, por primera vez en la historia, las niñas también.
Por eso es tan importante que dotemos a la escolarización de contenidos y medios que contengan la diversidad de la obra y las aportaciones humanas: por regiones del mundo, por razas, por sexos, por clases. Para que cada niña y niño que ejerce su derecho y deber de educación pueda actuar de levadura en su entorno y para ella misma y él mismo. Pueda hacer crecer y multiplicar los parámetros éticos de convivencia más positivos para que avancemos en paz y reciprocidad.
Pero mientras la escuela y la Universidad estén impregnadas de mecanismos androcéntricos y discriminatorios encubiertos, las niñas y niños no incluidos en lo dominante continuarán soportando serios descalabros en sus vidas, por falta de reconocimiento, autoestima e igualdad de trato y de oportunidades, aunque sean sujetos de derechos, porque esta no es una buena educación y no nos puede hacer libres ni iguales.
Por Elena Simón
Fuente
https://eldiariodelaeducacion.com/2021/02/16/una-buena-educacion-nos-hara-libres/
