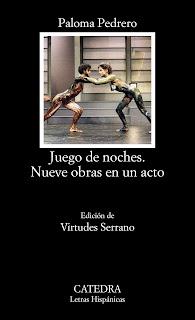
Es difícil saber cuántos dolores (y qué hondos) afligen a la persona que tenemos delante. Y esa dificultad puede conducirnos al error de etiquetarla, sin más base que la sospecha, la “lógica” o los prejuicios. Estrella Torres, una atractiva joven pelirroja, se encuentra en la barra de un bar bastante hediondo, casi al filo de la medianoche. Está tomando notas en un cuaderno y le formula varias preguntas al camarero quien, suspicaz, no sabe qué actitud mantener con ella. ¿Será una policía? ¿Una periodista? ¿Alguien que busca problemas? Para tranquilizarlo, la muchacha le explica que está escribiendo una novela y que quiere conocer a los jugadores de póker que se encuentran en la parte de atrás, como parte de su proceso de documentación. Es una demanda extraña, en verdad, pero al menos no incurre en lo inquietante.
Todo cambiará cuando entre en el local un borracho que responde al nombre de Juan Domínguez, quien la reconoce como la hija de su buen y fallecido amigo Rafael Torres, otro bebedor y jugador irredento. En ese punto, las máscaras caen al suelo y comprendemos que Estrella ha acudido a ese tugurio infecto para exorcizar los demonios que calcinaron su infancia y la de su madre, por culpa de un ludópata que jamás las trató de forma cariñosa, ni las protegió, ni les sirvió de ayuda. Todos los insultos, todas las recriminaciones, todos los gritos que no pudo lanzar su padre a la cara podrá ahora verterlos sobre Juan, quien padece a su vez el desprecio de una hija que no quiere verlo. Dos seres heridos que, de una forma cenagosa, se atraen y se repelen, se odian y se necesitan. Se complementan.
Otra fructífera excursión de Paloma Pedrero por las zonas más oscuras del alma humana, que a través del diálogo (sofocante, lleno de bilis y antiguas heridas) nos golpea con brutal eficacia.

