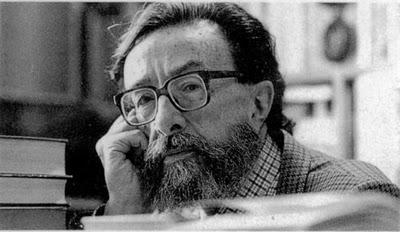
Hace poco más de un año, el 4 de junio de 2009, participé, junto a Gonzalo Sobejano, Santos Sanz Villanueva, Ricardo Menéndez Salmón y Alfons Cervera, con Fernando Valls como moderador, en un acto en homenaje al extraordinario escritor de cuentos Juan Eduardo Zúñiga. Se celebró en la Biblioteca Nacional y fue un acto entrañable pero no sólo: se convirtió en un acercamiento poliédrico, a través de las cinco experiencias de lectura que allí coincidimos, con una de las obras más singulares y atípicas de la narrativa española del siglo XX. Yo escribí para la ocasión una reflexión sobre uno de los cuentos más inquietantes de su libro Largo noviembre de Madrid. Su título, el que preside este post. Los textos de esas características suele quedar, casi siempre, ocultos, limitando las posibilidades de lectura y conocimiento sólo al público que asiste a los actos en que son leídos. Como son unos folios que escribí casi con devoción y en los que empeñé algunas horas durante varias noches, lo rescato para los lectores de Al margen. Lease a continuación.
“Calle de Ruiz, ojos vacíos” es un cuento con todos los atributos y calidades del conjunto del libro del que forma parte: Largo noviembre de Madrid.
El libro habla de la realidad, de los límites entre la vida y la muerte, de la memoria íntima y de la memoria colectiva, de un Madrid preinvernal, asediado por la guerra civil. Es un libro que hunde sus raíces, como toda la obra de Zúñiga, en la narrativa de la generación de la que forma parte, en lo que se dio en llamar realismo social, o realismo crítico, pero que escapa a ese realismo: mantiene la esencia de insubordinación, de crítica, de apuesta por un mundo más justo. Pero formalmente es un libro matizado por la historia posterior de nuestra narrativa. Traspasado de modernidad, con un estilo que a mí, a veces, me suena a Faulkner, en el que intuyo ecos de la innovación introducida en la narrativa española a finales de los años 60 (al fondo, Juan Benet), en el que advierto tintes solanescos y sombras de Valle Inclán junto al Chejov eterno, un estilo que, en todo caso, huye de la mirada directa, sencilla, del realismo de los años 50.
En ese sentido, estamos hablando de un libro complejo. De relatos no lineales que reflejan mentes complejas, atormentadas, que viven, a la vez, sensaciones o sentimientos encontrados, contradictorios. Amor-odio; cobardía-valor; inconsciencia-racionalidad… “Calle Ruiz, ojos vacíos” es un exponente claro de todo ello.
El escenario: es el de todos los cuentos del libro. Un Madrid en claroscuro, en ruinas, en que los personajes (y el lector) viven entre el sueño y la vigilia, entre lo imaginario y lo real. En el que la cotidianidad intenta sobreponerse al asedio de una situación marcada por la excepcionalidad.
El protagonista es un hombre ciego que camina entre bombardeos, que acude, tanteando el terreno con su bastón, a una cita diaria. A la cita que le salva. Ya diremos por qué.
El papel del narrador lo desempeña un ser oculto, salido de un refugio colectivo, que intenta convencerlo para que busque la protección frente a las bombas, para que le acompañe al lugar donde los demás se refugian. Éste, al principio del relato, tras verlo surgir en medio de una nube de humo, como una aparición, le ayuda a cruzar la calle, lo auxilia.
Plaza Mayor de Madrid en los años de Largo noviembre de Madrid
Sólo dos personajes acompañan la peripecia del ciego: dos mujeres: Carmen y Adela. La primera, le espera cada día. Es el vínculo, es quien le acompaña en una cotidianidad sin sexo, hecha de tareas domésticas y atenciones de trámite. La segunda, Adela, es el amor de Carmen. Es la puerta a cuyo través logró descubrir una sexualidad distinta.
El hombre ciego se dirige a un lugar en el que está su salvación de cada día. ¿Qué salvación?, se pregunta el lector Se trata de una hermosa metáfora: un libro. El ciego acude cada día a un prostíbulo en el que alguien le lee varias páginas por sesión. Por tanto, las mujeres que allí le aguardan son las mediadoras entre la atormentada y limitada experiencia del protagonista y su salvación cotidiana, su consuelo, con la posibilidad de vivir, a través de la lectura escuchada, otros mundos.
En consecuencia, el libro es la única posibilidad de escapar de una ciudad que se ha acostumbrado a la guerra y a la muerte (aunque en su interior, como demuestra el conjunto del volumen Largo noviembre de Madrid, fluya la vida).
Pero las dos mujeres, sobre todo Carmen, son el símbolo, también, de un amor maldito, no convencional, el amor lésbico. Un amor que los vecinos ignoran, que la sociedad, incluso la que comparte sueños y esperanzas con la República, no imagina. Que incluso condena. Es la pequeña historia de una pasión que Zúñiga nos ofrece, como parte del relato, mediante una espléndida rememoración, de un, digámoslo en términos cinematográficos, bien trabado “flash back”. De entre las ruinas del presente, surge el tiempo de la adolescencia de Carmen y el nacimiento de esa inclinación erótico-sentimental que está en la raíz de una relación sin sexo, casi maternal, con el hombre ciego.
El día en el que se desarrolla el relato, una de las mujeres ha muerto como consecuencia del bombardeo. Es día de duelo en la casa de su salvación. No habrá lectura. Pero para el ciego, el libro es mucho más que el momento de lectura de cada día. Es un talismán, tiene algo de ser vivo, de amigo, de acompañante. Por eso, sin saber por qué razón aquél día no toca lectura, pide el libro, quiere que lo acompañe, se lo lleva.

Dibujo de un niño hecho durante la Guerra Civil
De regreso a casa, tanteando con el bastón el empedrado de las calles, la presencia de escombros y de ruinas, se produce una explosión de la que logra escapar. Entre la nube de humo y de polvo, bajo el zumbido de las sirenas, encuentra la mano salvadora que lo conduce al refugio. Allí se mantiene hasta que la tranquilidad regresa.
Cuando lo abandona, se da cuenta de que ha extraviado el libro. Vuelve a buscarlo, desesperado, moralmente vencido, sin que nadie le dé razón. Pregunta a la gente, nadie sabe del libro.
Resignado a la pérdida, reanuda el camino a casa. Allí encuentra, entre la bruma de la ceguera y el ejercicio del tacto, en medio de un fuerte olor a gas, a Carmen y a otra mujer muertas, entrelazadas, desnudas en la cama, como si hubieran decidido suicidarse. Como prueba del amor, clandestino y no convencional, que él desconocía. Como explicación definitiva de la condición de Carmen como compañía y ayuda.
Estamos ante una estructura compleja, no lineal, a pesar de las pocas páginas del cuento. En él conviven distintos espacios temporales, discurren en paralelo dos historias. La que vive el hombre ciego a lo largo de la jornada y la que Carmen, entre la memoria y el presente, protagoniza. En la narración, la sensación de vivir entre la bruma, en una oscuridad perpetua, el entrelazamiento que se produce entre la ensoñación y la vigilia hace difícil, incluso, racionalizar, de modo absolutamente transparente, todo el argumento. Hay agujeros negros, opacidades que son metáfora de la incertidumbre.
Se trata de un cuento escrito con un lenguaje muy elaborado. De frase larga, abundante en subordinadas, con fragmentos en lo que no hay un solo punto y seguido.
Todo ello muestra el alto nivel de autoexigencia de Juan Eduardo Zúñiga. Su enorme capacidad para abordar, mediante una técnica narrativa que se aleja del realismo plano de la crónica despojada y directa, la complejidad de la mente humana, de sus sentimientos.
No de otra forma podría afrontarse una historia que se mueve entre la luz y la sombra, entre la vida y la muerte, entre lo convencionalmente aceptado y lo perverso, entre el amor y el desamor, entre las ruinas del presente (el presente narrado) y el recuerdo de un tiempo de paz, de tranquilidad, de felicidad.
Todo ello, sustentado en unos personajes humildes, que carecen, como todos los personajes de Zúñiga, de la condición de héroes o de villanos. Que se mueven en una cotidianidad de excepción pero batallando porque la excepción no acabe con sus ingredientes más queridos.
El gran cataclismo es, sin duda, la muerte de ambas mujeres al final del relato. Pero, en el fondo, el cataclismo que vive el personaje central, el hombre ciego que deambula de un lado a otro apoyado en su bastón, es la pérdida del refugio de la lectura, la pérdida de una de las más grandes posibilidades de soñar, de pensar, de meditar, de vivir. Es el extravío, en medio de las bombas, del libro que otros, día tras día, le iban leyendo.
Se trata, sin duda, de una hermosa defensa de la literatura en tiempos especialmente difíciles. De la ilustración y de los sentimientos más nobles frente a la barbarie.

