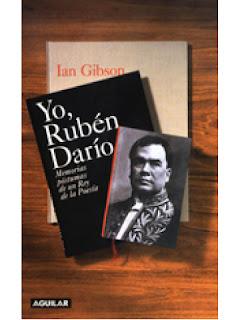
Dentro de las prerrogativas del creador literario se encuentra, obviamente (y en primer término), la libertad. Es decir, la potestad que lo autoriza para crear mundos, esculpir personajes y diseñar la acción de la obra, sin más limitaciones que las que sugiera su sentido común o tolere su albedrío. Pero cuando aborda un relato que quiere ser una biografía la situación admite menos maniobras: por ejemplo, es dudoso que ese mismo creador esté autorizado para poner en boca del protagonista lo que él cree o intuye que pudo ser su pensamiento. Resulta admisible, claro está, la suposición, pero no la afirmación tajante y espuria, que no se antoja pertinente. Aportaré un ejemplo. Es bien conocida la tendencia a los desafueros verbales y físicos que Rubén Darío desplegaba sobre su pareja y la hija común (Francisca y María). De hecho, Gibson lo corrobora en primera persona en la página 220 de este libro: “Tenían que escuchar los peores insultos, e incluso, a veces, padecer mis agresiones”. ¿En qué medida es entonces lícito que, a título “deductivo” o higiénico, Darío reconozca que se equivocó, y declare que las mujeres son iguales a los hombres, y que deben ser siempre respetadas? ¿No implica ese ejercicio de ventriloquía un exceso difícilmente asumible? Si estuviera modulado por la duda (“quizá no supe ver… tal vez erré… es posible que no me diera cuenta de…”), el procedimiento resultaría menos artificial y hasta más verosímil. Pero la línea que sigue Gibson consiste en un blanqueamiento de todas las zonas oscuras del vate (traiciones a amigos, violencia misógina, alcoholismo, infidelidad, escritura de versos de exaltación para el dictador Estrada Cabrera) mediante un “arrepentimiento” del nicaragüense, quien habla con la voz de Ian Gibson. Supongo que me estoy explicando.
Al margen de esa crítica (que no me privo de manifestar, pese a mi admiración absoluta por ambos, Darío y Gibson), el libro es magnífico y nos permite conocer detalles muy interesantes sobre la vida de uno de los reyes de la poesía: que su primera maestra se llamaba Jacoba Tellería; que Juan Ramón Jiménez siempre insistió para que Rubén abandonase la bebida; que durante su vida mantuvo contactos con Marcelino Menéndez y Pelayo (“Fue para mí un enorme estímulo”), con Emilio Castelar (“Conocerle fue uno de los grandes privilegios de mi vida”), con José Zorrilla (“Estaba en presencia de un mito”), con Verlaine (“Pocas veces había nacido de vientre de mujer un ser que llevara sobre sus hombros igual peso de dolor. Pocas veces había mordido cerebro humano con más furia y ponzoña la serpiente del Sexo. El deseo le tenía aprisionado, encarcelado, esclavizado. ¿Hijo de Pan? ¡Era Pan mismo!”), con Valle-Inclán (“Sus libros solían tener una sólida base en la realidad, realidad transformada por el poder de la imaginación. Sólo quien tiene el deus puede hacer eso. Y, más que tenerlo, Valle-Inclán vivía poseído por él”), con Emilia Pardo Bazán (“Sin duda alguna la mujer más culta de España”), con Alejandro Sawa, con los hermanos Machado y con otros importantes escritores y políticos; o que experimentó en los años últimos de su vida un gran interés por el espiritismo y los fenómenos extrasensoriales. Este último detalle sirve a Ian Gibson para desplegar un simpático recurso. En cierta ocasión, el célebre ocultista Papus predijo a Rubén Darío que ambos iban a morir el mismo año y que, desde el Más Allá, el nicaragüense dictaría sus memorias a un discípulo. Por supuesto (la sonrisa pícara de Gibson es evidente), se trata de este libro.
A pesar del error de enfoque que me parece advertir en ese “blanqueamiento” que he explicado al empezar la reseña, me ha gustado muchísimo leer esta obra: he aprendido, he recordado poemas de Darío y me he podido reencontrar con uno de los hispanistas más reputados del mundo. Chapeau.

