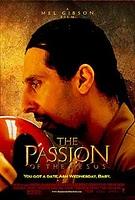 No he conocido a ninguna mujer --eso no significa que lo descarte definitivamente-- a la que le guste El gran Lebowski de los hermanos Coen, y creo que es porque absolutamente todo en esta película está atravesado por una perspectiva ultramasculina de las cosas: los personajes femeninos (en realidad uno solo, interpretado por Julianne Moore), la caracterización de la amistad masculina, el patetismo surreal de los malos, la actitud despreocupada y absurda de su protagonista... Pero especialmente su sentido del humor, capaz de revelar un mundo hecho de detalles nimios y chorradas en el que tantos hombres nos sentimos cómodos. Y por si fuera poco, una ironía socarrona e inmisericorde con el trío protagonista que apunta más allá de lo mostrado. El gran Lebowski es una virguería mental que no facilita la conexión empática con el público mayoritario (ni siquiera con el que disfruta con filmes de tiradetes al estilo de Clerks), pero cuando alguien consigue traspasar esa frontera se convierte automáticamente en rendido fan. El problema es que declararse admirador irredento de El gran Lebowski le aparta a uno de la manada, le marca como un ser especial (no quiero decir raro) que se parte de risa en situaciones y con comentarios de lo más idiota.
No he conocido a ninguna mujer --eso no significa que lo descarte definitivamente-- a la que le guste El gran Lebowski de los hermanos Coen, y creo que es porque absolutamente todo en esta película está atravesado por una perspectiva ultramasculina de las cosas: los personajes femeninos (en realidad uno solo, interpretado por Julianne Moore), la caracterización de la amistad masculina, el patetismo surreal de los malos, la actitud despreocupada y absurda de su protagonista... Pero especialmente su sentido del humor, capaz de revelar un mundo hecho de detalles nimios y chorradas en el que tantos hombres nos sentimos cómodos. Y por si fuera poco, una ironía socarrona e inmisericorde con el trío protagonista que apunta más allá de lo mostrado. El gran Lebowski es una virguería mental que no facilita la conexión empática con el público mayoritario (ni siquiera con el que disfruta con filmes de tiradetes al estilo de Clerks), pero cuando alguien consigue traspasar esa frontera se convierte automáticamente en rendido fan. El problema es que declararse admirador irredento de El gran Lebowski le aparta a uno de la manada, le marca como un ser especial (no quiero decir raro) que se parte de risa en situaciones y con comentarios de lo más idiota.Pero eso no es todo, El gran Lebowski --igual que Muerte entre las flores lo es de La llave de cristal (1931) de Dashiell Hammet-- es una variación deformada (en este caso hasta la parodia) de El sueño eterno (1939) de Raymond Chandler: un millonario en silla de ruedas, con una esposa ligera de cascos recurre a Jeffrey Lebowski (interpretado por Jeff Bridges) para pagar el rescate de un oscuro caso de secuestro. La mayoría de los personajes principales poseen algo más que simples semejanzas con coronel Sternwood, su hija Carmen y el mismísimo Philip Marlowe, del que Lebowski es un clarísimo contratipo. A pesar de lo estrambótico y absurdo de la sucesión de escenas y diálogos, el filme mantiene un orden firmemente anclado en la lógica de los acontecimientos y, al igual que en el estilo narrativo de Chandler, aunque todos los sucesos poseen un motivo verosímil y los objetivos y actos de los personajes resultan coherentes, en el fondo ambas cosas nunca se revelan por completo ni de forma inequívoca. Los giros y las sorpresas argumentales se suceden dentro de una lógica causal plausible, pero no está del todo claro cómo se ha resuelto el suceso que provoca el siguiente.
Jeffrey Lebowski --más conocido como «El Nota»-- y sus compañeros de equipo de bolos Walter --un zumbado ex-combatiente de Vietnam que se considera especialmente dotado para detectar injusticias y conspiraciones por todas partes, magistralmente interpretado por John Goodman-- y Donny (Steve Buscemi), se ven envueltos en la penosa entrega del rescate del falso secuestro de la mujer del otro Gran Lebowski (el millonario) por tres alemanes nihilistas; un rescate que también codician Maude (la hija del millonario) y el antiguo agente de la secuestrada (Ben Gazzara), un magnate del porno. Si a uno le dieran a leer una sinopsis de El gran Lebowski no entendería qué tiene de especial ni de divertido (ni siquiera como enredo estrambótico), porque su auténtico valor reside en la interpretación y la habilidad de los Coen para hacer entrañables unos tipos lunáticos. Sus diálogos, leídos sobre el papel, nos parecerían idioteces sin sentido, pero puestas en boca de los actores cambian por completo de significado. Por ejemplo, la escena en que aparece por vez primera el protagonista es magistral y, aunque carece de diálogo, resulta suficiente para proporcionarnos una idea exacta de su carácter y su estilo de vida: El Nota camina por un supermercado desierto a las tantas de la noche; va en ropa interior y bata de estar por casa, luce melena y barba descuidadas y sucias. De pronto, coge un cartón de leche y, tras asegurarse de que nadie le ve, lo abre y se lo bebe. Plano siguiente: la cajera lo mira estupefacta mientras El Nota, con el bigote lleno de gotitas blancas, extiende un cheque de ¡69 centavos! para pagar otro cartón de leche idéntico al que se acaba de beber. A eso se le llama economía y eficacia narrativas. Ha quedado claro que El Nota es un impresentable que vive en un cuelgue perenne.
Cuando un fan irredento de El gran Lebowski se cruza con otro fan irredento de El gran Lebowski, surge de inmediato una corriente de empatía: ambos se atropellan en la descripción de detalles desopilantes y absurdos a más no poder. Cuando yo soy uno de esos fans siempre menciono la escena en la que Lebowski denuncia a la policía el robo de su coche, el mismo en el que llevaba el dinero del rescate con el que planeaba quedarse. Uno de los policías le pregunta qué llevaba en el maletín que había en el vehículo: «papeles de trabajo», «¿Y a qué se dedica?», «actualmente estoy en paro». Todo ello mientras el teléfono celular --modelo del 98, así que más que móvil es portable-- no deja de sonar desde la escena anterior. Es el propietario del dinero que llama para saber por qué no se ha entregado el rescate y Lebowski sabe que descolgar equivale a la muerte. A continuación menciono el cameo inefable de un ultragay John Turturro y el ataque de histeria de John Goodman en casa del niño que supuestamente ha robado el rescate (y cuyo padre vive en un pulmón de acero en el comedor de casa): «¿Son estos tus putos deberes?». Y termino indefectiblemente con mi momento favorito: Lebowski y Walter van a la costa para depositar en el mar las cenizas de su amigo Donny, las cuales llevan en un bote de comida porque se han negado a pagar una urna en la funeraria. Walter se adelanta y -- en pleno ataque de trascendencia-- trata de pronunciar unas palabras intensas e inspiradoras. Tras una sarta de patochadas sin sentido, Walter abre el bote y, como el viento sopla tierra adentro, todas las cenizas acaban en su cara y en la de su amigo, situado justo detrás. Esa simple contingencia --que cualquiera con dos dedos de frente podría haber previsto-- transforma lo que amenazaba con convertirse en un momento emotivo en algo ridículo, grotesco y patético. El Nota ya no puede más, explota y le dice a su amigo algo que es casi una filosofía de la vida: «¡Todo lo que haces lo conviertes en una puta parodia!». Luego se abraza a él y juntos lloran la pérdida de Donny. Para mí se trata de un momento cenital comparable al final de Casablanca, la escena del avión en Con la muerte en los talones o el monólogo de Rutger Hauer en Blade runner; posee la dosis justa de intensidad dramática, pero mostrada con el estilo que emplearía una persona incapaz de expresar sus sentimientos, con un humor demoledoramente real que apenas levanta polvo del suelo pero que expresa mucho más de lo que significa. Todo en El gran Lebowski es una parodia, involuntaria a veces, retorcida otras, desternillante casi siempre, pero una parodia. El mérito indiscutible de los Coen es que parece casual, pillada por los pelos, en lugar de estar milimétricamente diseñada. Es como si pretendieran narrar una historia seria, en plan detective aficionado que se ve envuelto en una serie de sucesos inexplicables pero que aun así acaba resolviendo, y en su lugar nos encontramos a un imprevisible metepatas al que todo le sale al revés, dice las mayores inconveniencias, no percibe los indicios que le avisan del peligro, ni sabe ser pícaro ni espabilado, y por eso lo único que recibe son decepciones y hostias por todas partes.
Uno de los efectos más curiosos que ha provocado el filme es que hombres de todo el mundo han tomado a «El Nota» como ejemplo a seguir de actitud vital, gracias a su capacidad para rehuir el trabajo y las responsabilidades, sobrevivir sin un duro, hacer el vago todo el día, dedicarse exclusivamente a los bolos y de paso dejar embarazada a la única chica se le pone por delante. Para una buena parte de la humanidad masculina eso es un planazo en toda regla, así que no debe extrañarnos que por todo internet hayan florecido foros y grupos de admiradores, incluso una religión en toda regla: el «dudeísmo», con su iglesia oficial y todo. Lebowski es un clásico cinematográfico, pero también una leyenda sociológica y una filosofía de la vida perfectamente compatible con el Comic-Con.
El humor de los hermanos Marx (antes de que Irving Thalberg los reciclara en algo más familiar y amable envolviendo sus sarcasmos de objetivos buenistas y plúmbeos números musicales) es probablemente uno de los escasos precedentes de humor altamente testosterónico, básicamente debido al carácter misántropo de su principal creador de gags, Groucho Marx, y también el de Buster Keaton, en cuyas películas las mujeres no quedan muy bien paradas. También el grupo Monty Phyton, compuesto por cinco hombres, inevitablemente destila un sentido del humor y de la existencia masculinos, así que no debe extrañar que en ninguno de sus filmes destaque ningún personaje femenino (a no ser que sea uno de ellos disfrazado). Aparte de estos tres casos de misoginia creativa, hoy día el humor masculino está cómodamente instalado en el género de universitarios garrulos en celo al estilo Porky's, Despedida de soltero, la trilogía American pie o Resacón en Las Vegas, aunque en estas dos últimas el humor sea mucho más transgenérico, signo de la corrección política imperante. Y poco más: quizá Pulp fiction sea uno de los pocos títulos equiparables al de los Coen por su capacidad de convertir algo esencialmente masculino en buen cine, con esa calculada mezcla de violencia desbocada que sin embargo provoca la risa. La diferencia es que con el filme de Tarantino existe un consenso mayor entre sexos acerca de sus bondades argumentales y estilísticas, y por eso sí que conozco mujeres que la adoran. Pero con El gran Lebowski no hay manera.

