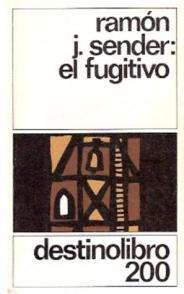 “Compro un ejemplar y lo leo mientras oscurece en la calle y se encienden los faroles entre el viento y las azoteas, bajo trozos de cielo pálido y nubes enrojecidas que se agrupan y se apagan en una masa oscura al fin”. Así se refería en un artículo en el diario ABC Carmen Laforet en abril de 1972 después de haber adquirido El fugitivo de Ramón J. Sender. Su adquisición adquiere tintes poéticos que pretenden imbuirnos de la idoneidad del momento en que esta autora comenzó a leer el libro que su amigo le había dedicado. Los trozos de cielo pálido y las nubes enrojecidas no se agrupaban todavía cuando yo adquirí un viejo ejemplar de Destino Libre rebuscando en una vieja librería; tan solo me topé con él y la solapa me evocó una lectura reciente de Rafael Sánchez Ferlosio que recuperé de una casa familiar. Ante esta evocación, ante ese lomo grisáceo castigado por los años –pero virgen e inmaculado todavía–, no pude dejar de resistirme a ver quién era el autor. Para mi sorpresa fue Sender, del que ya había leído Réquiem por un campesino español –también adquirida de una forma poco ortodoxa: en la manta de un mercadillo delante de mi facultad por uno o dos euros–; y el hecho de desconocer esta obra que ahora tenía entre mis manos me llevó a comprarla cerciorándome de que la temática podía interesarme. Era un acto de redención: estaba rescatando una obra de una vieja editorial ya descatalogada e iba a unirse a mi propia biblioteca; no tenía otra opción; no podía permitir que permaneciese eternamente escondida, sepultada entre baratijas literarias.
“Compro un ejemplar y lo leo mientras oscurece en la calle y se encienden los faroles entre el viento y las azoteas, bajo trozos de cielo pálido y nubes enrojecidas que se agrupan y se apagan en una masa oscura al fin”. Así se refería en un artículo en el diario ABC Carmen Laforet en abril de 1972 después de haber adquirido El fugitivo de Ramón J. Sender. Su adquisición adquiere tintes poéticos que pretenden imbuirnos de la idoneidad del momento en que esta autora comenzó a leer el libro que su amigo le había dedicado. Los trozos de cielo pálido y las nubes enrojecidas no se agrupaban todavía cuando yo adquirí un viejo ejemplar de Destino Libre rebuscando en una vieja librería; tan solo me topé con él y la solapa me evocó una lectura reciente de Rafael Sánchez Ferlosio que recuperé de una casa familiar. Ante esta evocación, ante ese lomo grisáceo castigado por los años –pero virgen e inmaculado todavía–, no pude dejar de resistirme a ver quién era el autor. Para mi sorpresa fue Sender, del que ya había leído Réquiem por un campesino español –también adquirida de una forma poco ortodoxa: en la manta de un mercadillo delante de mi facultad por uno o dos euros–; y el hecho de desconocer esta obra que ahora tenía entre mis manos me llevó a comprarla cerciorándome de que la temática podía interesarme. Era un acto de redención: estaba rescatando una obra de una vieja editorial ya descatalogada e iba a unirse a mi propia biblioteca; no tenía otra opción; no podía permitir que permaneciese eternamente escondida, sepultada entre baratijas literarias.
Al leer en los días siguientes esta desconocida obra, pude darme cuenta de lo poco relevante que había sido en la red; únicamente encontré una referencia de la reseña que había dedicado Carmen Laforet en ABC. La autora de Nada apostillaba con tino: “hay mucha vida condensada en estos trazos argumentales tan amenos y hábiles, en este juego casi guiñolesco de la acción, entre este ágil, inteligentísimo humor y no siempre negro, pero, a veces, de sátira esperpéntica”. Y continuaba después: “El drama del hombre que encuentra la sabiduría de su propia felicidad de vivir al borde de la muerte”. Es una obra que habla de vida, de felicidad y, sobre todo, de libertad: de esa libertad experimentada ante cualquier situación vital y acompañada siempre de dicha. La acción es atemporal y bien podría situarse en una gran cantidad de tiempos y lugares aunque, inevitablemente –y sobre todo para quienes hemos leído Réquiem–, nos transporta hacia la España de aquel dictador cuya muerte se conmemorará este año, en su cuarenta aniversario.
Ya no es Paco, el ejecutado, sino Joaquín que, habiendo cometido un delito nunca conocido en la novela, habrá de huir y esconderse para evitar su ejecución. Al finalizar la novela queda claro que su único delito es ser libre y remar a contracorriente en una sociedad intolerante y represiva. Asistimos a una clara evolución del personaje: de un ser abúlico pero feliz, que raya lo bartlebliano, hasta un redescubridor de la vida. La insatisfacción amorosa que encuentra en sus tres antiguas novias simbolizadas magistralmente en las tres muñecas del campanario se redime con el encuentro con su mendiga. Es ese encuentro el que hace transformar su noción de libertad: de creer “conveniente declarar que soy feliz con la sentencia” (de muerte), a suplicar “al juez con lágrimas en los ojos que pidiera para mí el indulto”.
El personaje no deja de recordarme al desventurado Sísifo que había de sufrir el peso de la desvergonzada piedra obligándole a retroceder. Aunque lo cierto es que no al mítico Sísifo, sino al Sísifo rejuvenecido y actualizado por Camus, aquel que, contemplando el fatal destino al que había sido condenado, podía encontrar un atisbo de felicidad, podía “imaginarse a Sísifo feliz”. A tal punto llega Joaquín que afirma lo siguiente, siendo ya presa del sistema totalitario y represivo: “Me considero dueño de mis actos y de mis pensamientos, y más sereno y razonable que nunca en mi vida. (…) El resultado de este proceso es el que yo esperaba y deseaba desde lo más íntimo de mi alma. (…) demostrarles mi gratitud. Con ese fin propongo distribuir mis bienes personales al hacer el testamento, si su señoría me lo permite, entre los tres funcionarios de la justicia aquí presentes. Gracias, señores, he dicho”. Su respuesta es un grito de rebeldía, es una huida lejos del convencionalismo que sacude a los funcionarios de la justicia; y tal gesto de desobediencia supone que su condena sea postergada una y otra vez porque la ejecución carece de sentido en una persona que no valora la vida o la muerte. Pero se equivocan: sí la valora aunque de otro modo: “Continuaba al margen del juego de las normas elementales secretas de la vida. Y a mi alrededor todos seguían, también, confusos”.

“Vino él solo y me hizo varias preguntas encaminadas todas a saber si yo amaba la vida y tenía miedo a morir, sobre todo a morir ejecutado. Mi amada esperaba en su cuarto”. Y a mi mente vienen los suspiros: ¡Oh, Bartleby!, ¡Oh, humanidad!


