
Hace un año me sentaba a escribir estas notas del tirón, en un arrebato mezclado con el fresco de la mañana y el sabor que aún mantenía en mis labios tras haber recorrido las estancias blancas y monacales del Museo Abstracto de Cuenca. Enamorarse tiene esto, predispone cada poro de la piel al goce fugaz de una mirada, una caricia. Supongo que me sentí invadido por un espíritu ajeno y familiar a un tiempo, el mismo que puede percibirse cuando uno contempla cada cuadro de ese lugar. En el recorrido hay una complicidad oculta en su elección, en la proximidad cariñosa que existe entre ellos, que llevan a querer dejarse invadir por la sensibilidad de quien los eligió y decidió colgarlos allí para la contemplación de las generaciones venideras, en un acto de generosidad casi sin precedentes en la Historia del Arte. Conmovido por el ánimo grande del creador de ese espectáculo, decidí acomodarme en una mesa de una terraza cercana, a donde llegaba aún la brisa que se colaba por el estrecho pasadizo que conduce a aquel lugar. Pensé en Fernando Zóbel y en su último cuadro, ese puente que espera al final del camino como un viandante algo cansado que se hace el encontradizo y te espeta: “Cuenca siempre te hace mucho bien”.
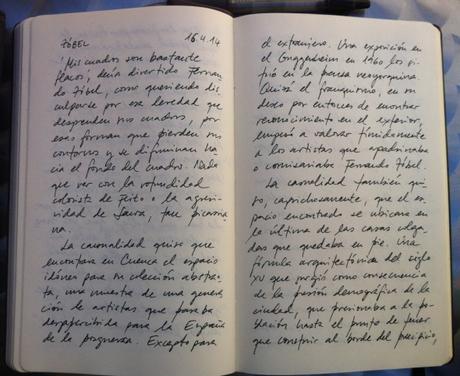
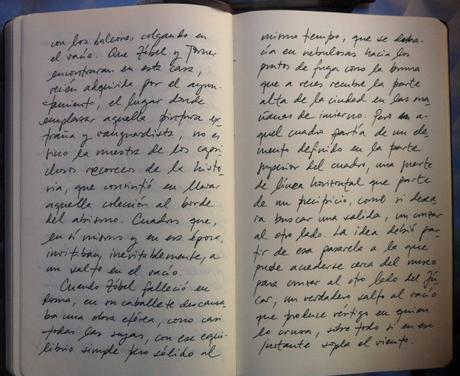
Recibe ‘El último remolino’ en tu correo electrónico

