 Reírse de Phil Collins ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer
Reírse de Phil Collins ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer... y no sólo literaria. En el mundo hay personas que saben hacer de su mala leche un medio de vida, y aunque hay quien dice que eso es tan sólo un modo de ocultar su mediocridad, yo creo que ganarse la vida con la mala baba es mucho más complicado de lo que parece. La mala leche (también mala uva o mala baba) es, en manos de quien sabe dirigirla, un arma demoledora y, en ocasiones, todo un arte.
La mala leche que yo admiro no tiene nada que ver con la mala follá granaína, ni, por supuesto, con el insulto vulgar, la imitación sosa, las referencias a la promiscuidad de la madre o a la cornamenta paterna. La buena mala leche se ejerce tanto con ánimo de ridiculizar, humillar y hacer daño como de divertir a los presentes, y somos muchos los que sabemos apreciar el dardo certero, el sarcasmo cruel y la ofensa gratuita pero ingeniosa. Son éstos bombones al que algunos paladares, entre los que por supuesto incluyo el mío, no pueden resistirse. Por eso triunfan los Ristos. Por eso servidor prefiere Alfonso Guerra a Zapatero, South Park a Los Simpson, y algún personaje más a quien no mencionaré (no quiero generar mala leche contra mí mismo) antes que a cualquier santurrón papagáyico.
Esta señora es tan odiosa que verla humillada de esta manera es un gozo para el espíritu. La presentadora española no le llegaba a la suela de los zapatos.
En internet la mala leche ocupa un puesto no sé si dominante, pero sí desde luego muy significativo, del cual el mundo bloguero no queda al margen. Hay por ahí unas bitácoras de gran éxito, cimentado en la mala leche tanto del administrador como de los visitantes, que vamos allí a recrearnos, sobre todo, en las corrosivas críticas que se hacen de aquellas obras que no han gustado al administrador en cuestión, o, sencillamente, en señalar, como el niño al emperador, las gilipolleces en que incurren con frecuencia algunos personajetes de las letras. En cualquier caso, para muchos, la crítica despiadada se deja leer mejor que el elogio.
 Céline y su loro parecen sacados de la novela de Gibbons
Céline y su loro parecen sacados de la novela de GibbonsBien utilizada, la mala leche en la literatura suele ser un recurso inagotable e infalible. Hace un par de semanas reseñaba la gran novela Lucky Jim, de Kingsley Amis, y cerraba la reseña con una foto y una cita del autor que corrobora la importancia que tiene el ánimo de ofender en la creación literaria.A veces este ánimo se desboca y se convierte en puro odio, lo cual no impide que de ella salga alguna obra maestra. Me viene a la mente Viaje al fondo de la noche, pero seguro que a vosotros se os ocurren muchas más.En ocasiones, el autor es capaz de ocultar su mala baba, haciéndola brotar de un personaje concreto. Eso sería lo que sucede, por ejemplo, con Ignatius Reilly en La conjura de los necios. En esa genial novela, a diferencia de lo que sucede con la de Céline, el lector no tiene la sensación de que sea el malogrado Toole el que está en guerra contra el mundo. Pues bien, algo parecido nos encontramos en algunas de las novelas que he leído recientemente.
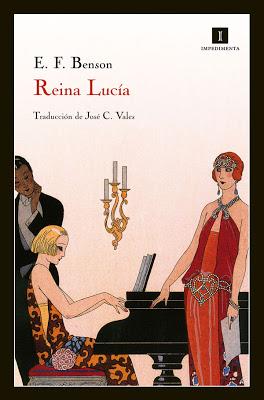
La serie de Lucía, de E. F. Benson, de las que Impedimenta ha publicado Reina Lucía y Mapp y Lucía, ha sido uno de mis mayores placeres lectores recientes y me he zampado las dos novelas, que deben de ocupar setecientas y pico páginas, en menos de una semana. Ambas son un ejemplo perfecto del uso literario de la mala baba. Es difícil imaginar una mayor densidad de rencillas, rencores, celos, envidias, dardos envenenados, cortes de manga mentales y bombas de relojería que la que tenemos en Reina Lucía. Los habitantes de Riseholme, un pintoresco pueblecito de Sussex donde vive gente acomodada, no tienen trabajo conocido, y en consecuencia están todo el día ocupadísimos, observando o, directamente, espiando el ir y venir de sus vecinos, realizando cursillos de yoga y organizando veladas musicales. No hay momento más glorioso en la vida de los habitantes de Riseholme que cuando se es el primero en enterarse de un cotilleo. Del mismo modo, no hay mayor humillación que ser el último en enterarse. Emmeline Lucas, Lucía para los pocos amigos, es la reina indiscutible del pueblo, pero su poder absoluto no se debe a sus superficiales conocimientos literarios, ni a su habilidad para interpretar una única pieza al piano, ni en su dominio de diez palabras del italiano. Lucía reina gracias a su incontenible vanidad, su hipócrita humildad, su desmedido orgullo, y sobre todo, su desbordante mala leche. Y lo mejor de su mala leche es el modo en que se contagia al lector, que se solivianta con las sucias tretas exhibidas por Lucía para apropiarse de los hallazgos de Daisy Quantock, y se solaza como pocas veces cuando la reina se ve humillada. En Reina Lucía, los poquísimos personajes que no son odiosos son risibles, grotescos o, sencillamente, patéticos, y nosotros nos lo pasamos bomba con ellos.
 Nigel Hawthorne como Georgie Pillson, el admirador casi incondicional de Lucía, en la adaptación que hizo la televisión británica.
Nigel Hawthorne como Georgie Pillson, el admirador casi incondicional de Lucía, en la adaptación que hizo la televisión británica.Señala muy acertadamente José C. Vales, el traductor, en el prólogo a Mapp y Lucía, que lo sorprendente de estas novelas es que en ellas no pasa nada. Se trata, efectivamente, de una serie de episodios hilvanados uno tras otro en los que se decriben los vanidosos jueguecitos de estos insoportables pijos de Sussex. En Mapp y Lucía (que no es la segunda en la serie original; no sé por qué Impedimenta ha decidido publicarlas en este orden) nos encontramos con una Lucía que acaba de enviudar y que decide cambiar de aires y pasar un verano en el pueblecito costero de Tilling. Y allí el lector hará un descubrimiento espectacular: existe una persona más odiosa todavía que Lucía, y es Elizabeth Mapp. De hecho, Mapp es tan detestable que el lector acaba cogiendo un gran cariño a Lucía, que se erige en un personaje con algo parecido a principios y sentido ético. Esta segunda novela gira alrededor del duelo entre la nueva reina de Tilling, Lucía, y la destronada Mapp, y es igual de divertida que la primera.
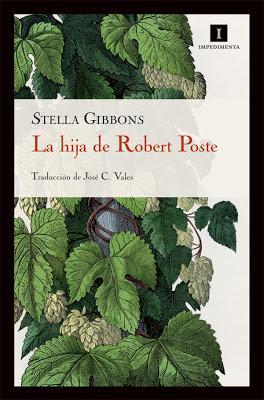
Y del Sussex de pijos ociosos maquinando vengancitas en la encantadora campiña inglesa, pasamos al Sussex de los páramos apestosos, las plantas ponzoñosas y las familias embrutecidas por siglos de relaciones incestuosas.
En ocasiones, no hay nada mejor que abrir una obra sobre la que se tienen ciertas expectativas, y ver que dichas expectativas no se cumplen en absoluto. Así, enfrascado como estaba en esta fase de novela cómica británica, en la que he leído la "Trilogía de Campus", de David Lodge, seguido de Lucky Jim, para pasar después a las ya mencionadas de Lucía, llegué a La hija de Robert Poste esperando encontrarme de nuevo con una variación sobre el mismo tema, es decir una comedia de costumbres con mucho ingenio y algo de crítica social, pero, al igual que las obras de Benson, una novela bastante inofensiva. Anything but.
Flora es una niña pija y mimada cuyos papás acaban de morir. Vaya incordio, ahora tendrá que buscarse la vida de algún modo. ¿Trabajando? Quita, quita. Lo que Flora quiere es acumular vivencias y material para, a los 50 años, poder escribir una obra como Persuasión, porque ella es que admira mucho a Jane Austen. Así que se pone a escribir cartas a sus parientes lejanos para ver si alguno se apiada de ella y así ella les puede hacer el honor de aceptar su hospitalidad. Y de este modo recala en Cold Comfort Farm, ya que la tía Judith se siente obligada a intentar reparar una antigua afrenta que le hicieron al padre de Flora.
 Los personajes en la adaptación de la BBC
Los personajes en la adaptación de la BBCSoy un gran admirador de las obras de Thomas Hardy; no he leído mucho a D.H. Lawrence, y con la señora Mary Webb no tengo el gusto. Menciono estos tres autores porque se supone que es de ellos sobre todo de quienes se pitorrea Stella Gibbons en esta gran novela. Lo bueno de la mala leche es que para disfrutar de ella no tenemos que coincidir con la opinión de quien la emplea. Por ello puedo dejar de lado mi admiración por Hardy y admitir que su ruralismo bíblico se presta bastante bien a la sátira. En La hija de Robert Poste tenemos, efectivamente, personajes que parecen sacados de una de esas granjas del ficticio Wessex hardiano. Ahí está Adam, cuya vida gira alrededor de sus vacas y que en lugar de utilizar agua y jabón para lavar las ollas se sirve de zarzales. Ahí tenemos al predicador Amos, que empieza sus sermones de esta guisa:
-¡Ah, miserables, que sois todos unos miserables! ¡Gusanos rastreros!
Y que continúa así:
...Sabéis lo que se siente cuando os quemáis una mano al sacar una empenada del horno o cuando os quemáis con una cerilla cuando estáis encendiendo uno de esos diabólicos cigarrillos... Sí, sí... Quema y se siente un pnzante dolor, ¿a que sí? Y entonces corréis para poner un poco de mantequilla enla quemadura y mitigar el dolor. ¡Ah, pero...! -aquí, una impresionante pausa valorativa-, ¡en el infierno no habrá mantequilla!
Si este pasaje os parece una parodia del Retrato del artista adolescente de Joyce, probablemente estéis en lo cierto. Gibbons se ríe tanto de los clichés de la novela pastoral como de las corrientes intelectuales y literarias de principios de siglo. Freud, Joyce o el cine expresionista, la señora Gibbons no deja títere con cabeza.
Se dispusieron a ver una película sobre la vida japonesa (...). La película duraba una hora y tres cuartos, y contenía únicamente doce primeros planos de nenúfares perfectamente inmóviles en un estanque lleno de verdín, así como cuatro suicidios, todos realizados con extraordinaria lentitud.
 Ian McKellen como Amos, el predicador chalado
Ian McKellen como Amos, el predicador chaladoAsimismo, las referencias a Cumbres borrascosas son constantes, pero me da aquí la impresión de que su burla no es tanto de Emily Brönte como, de nuevo, la ociosidad de los intelestuales que los lleva a elucubrar teorías fantásticas sobre la autoría de las obras de las Brönte. Ejemplo de ello es el personaje de Mybug, que se supone inspirado en D.H. Lawrence, y que afirma que el autor de las obras de las hermanas Brönte fue el hermano Branwell, que escribía para poder comprar ginebra para la borrachuza de Anne. Parece ser también que el personaje de Ada, la abuela loca encerrada en su habitación y que se ha pasado la vida gritando "vi algo sucio en la leñera", no está inspirado en Jane Eyre sino en un personaje de una obra de Mary Webb.
La hija de Robert Poste llega a desconcertar, pese a que desde el primer momento la autora deja muy claras sus intenciones. El prefacio está dedicado a un tal Tony, en quienes muchos han visto una burla de Hugh S. Walpole, paradigma del escritor amanerado e intelectualoide. Le dice Gibbons:
Porque tus libros no son precisamente... de humor. Son más bien registros de intensas luchas espirituales, representadas en los agrestes escenarios de lagos, glaciares o pantanos. Tus personajes son intemporales y elementales, agitados como pajuelas en océanos de pasión.
Y a continuación añade que para ayudar a esas personas que "no siempre están seguras de si una frase es literatura o bien una simple estupidez", en este libro ha procedido a indicar los pasajes que considera más elegantes y literarios con uno, dos o tres asteriscos. El siguiente pertenece a la categoría más alta:
Desde los infraestratos entretejidos y petrificados de subconsciente, los pensamientos del viejo Adam Lambsbreath emergieron en lenta filtración hacia la confusa consciencia del vaquerizo; no como una parte integral y plena de su ser consciente. sino más bien como una emanación impalpable o una aportación crepuscular de la esfera vital...
 A Virginia no le hizo gracia la novela de Gibbons. No todo el mundo sabe apreciar la mala leche
A Virginia no le hizo gracia la novela de Gibbons. No todo el mundo sabe apreciar la mala lecheComo decía antes, la novela, pese a las advertencias de la autora, llega a desconcertar y está tan bien escrita que no sorprende, como he podido constatar en alguna que otra reseña escrita sin mala leche, que algunos lectores se la tomen muy en serio. En mi caso, no acabo de entender el porqué del futurismo de la obra: La hija de Robert Poste, publicada en 1932, está situada a finales de los años 40 del pasado siglo. Hay referencias a una guerra anglonicaragüense de 1946, hay teléfonos con imagen incorporada, y se habla de Clark Gable como aquel actor, "no sé si se acuerdan", de hace veinte años.
En resumen, una gozada de lectura, una sátira brutal que le tocó las narices a muchos intocables de la época, y, por lo tanto, un tipo de literatura siempre necesaria. Os dejo con otra típica estampa de la vida rural en Sussex:
Es el registro familiar; la abuela lo hace todos los años. Verás... todos nosotros, los Starkadder, somos una gente algo... problemática. Nos tiramos los unos a los otros a los pozos. (...) Es difícil llevar la cuenta. Así que una vez al año la abuela baja y hace una reunión, que llamamos el Recuento, y ella nos cuenta a todos, para ver cuántos de nosotros nos hemos muerto en el último año.

