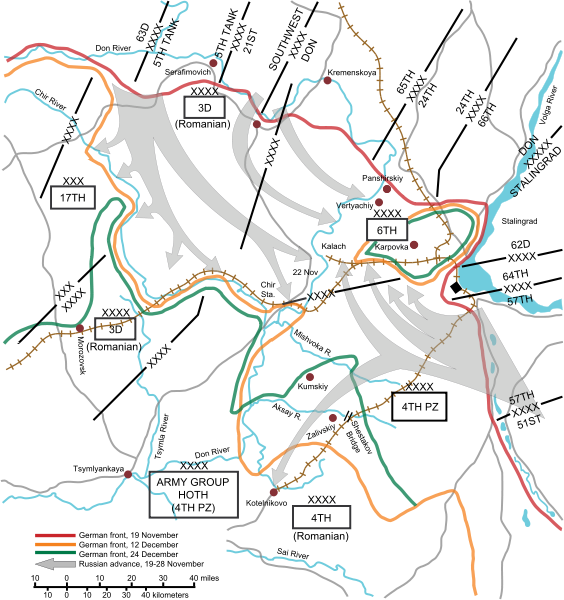Por J.C Vinuesa

Stalingrado ya no es una ciudad. Cada día que pasa se transforma más y más en una enorme nube de humo cegador y ardiente. Los animales abandonan este infierno; incluso las piedras más duras no pueden soportar estas condiciones: sólo los hombres resisten (Ullstein)
El 31 de enero de 1943, hace 70 años, se rindió el mariscal Erich von Paulus, jefe de las fuerzas alemanas en Stalingrado, al general soviético Vasili Zhukov. No fue la de Stalingrado una de las decenas de batallas importantes de la II Guerra Mundial, sino, acaso, la más decisiva. Hasta entonces, la Wehrmacht nunca antes había sufrido una derrota significativa, ni había capitulado uno de sus mariscales, ni había perdido, como tragado por la tierra, todo un Ejército, el VIº y gran parte del IVº ejército Panzer, dos de sus joyas y, sobre todo, aquella derrota marcó el declive de las armas alemanas y el paulatino predominio de las aliadas.
 Entre el 10 de
enero y el 3 de febrero de 1943, unos 100.000
alemanes partieron hacia los campos de concentración, donde morirían
como moscas. No regresaron a Alemania ni 5.000. En el frente de Stalingrado,
entre julio de 1942 y febrero de 1943, ambos bandos sufrieron unas 1.400.000
bajas (medio millón, muertos).
Según el mariscal Malinovski, jefe del 2º Ejército de la Guardia en esa batalla
capturaron o destruyeron 2.000 tanques, 2.000 aviones, 10.000 cañones y no
menos de 5.000 vehículos. El Estado Mayor alemán reconoció que habían perdido
seis meses de producción bélica.
Entre el 10 de
enero y el 3 de febrero de 1943, unos 100.000
alemanes partieron hacia los campos de concentración, donde morirían
como moscas. No regresaron a Alemania ni 5.000. En el frente de Stalingrado,
entre julio de 1942 y febrero de 1943, ambos bandos sufrieron unas 1.400.000
bajas (medio millón, muertos).
Según el mariscal Malinovski, jefe del 2º Ejército de la Guardia en esa batalla
capturaron o destruyeron 2.000 tanques, 2.000 aviones, 10.000 cañones y no
menos de 5.000 vehículos. El Estado Mayor alemán reconoció que habían perdido
seis meses de producción bélica.

El 24 de enero, todas las fuerzas de Von Paulus estaban embotelladas en las ruinas, removidas cada mañana por las granadas de la artillería soviética. En esa fecha, los alemanes perdieron Gumrak, su último aeropuerto, y las fuerzas de Rokossovski partían en dos al 6º Ejército, enlazando junto al Volga con los últimos reductos soviéticos. Una semana después, sin víveres, con la munición casi agotada, y enfermo capituló Von Paulus, con sus últimos hombres.
 El cine alemán, castigado
con dos grandes exilios y una aplastante derrota militar, no acertó a encontrar
el pulso en las dos décadas que sucedieron al final de la guerra. Sin embargo,
ofreció piezas que demostraban su desesperada voluntad de supervivencia como “La balada de Berlín” (1948), que narra
el deambular del desmovilizado Otto, por las ruinas de Berlín. Seguirán El
Puente (1959), soberbia película antibelicista de Bernard Wicki, rodada en los
años en que el maestro alemán Fritz Lang, abandonando su retiro californiano,
rodó con tintes melancólicos la saga de aventuras en la India. Después vendrían
Scholondorrff, que estudiando en París ha ejercido de ayudante de
dirección de Louis Malle y que rueda la
espléndida El joven Törless. El
llamado nuevo cine alemán da sus primeros pasos.
El cine alemán, castigado
con dos grandes exilios y una aplastante derrota militar, no acertó a encontrar
el pulso en las dos décadas que sucedieron al final de la guerra. Sin embargo,
ofreció piezas que demostraban su desesperada voluntad de supervivencia como “La balada de Berlín” (1948), que narra
el deambular del desmovilizado Otto, por las ruinas de Berlín. Seguirán El
Puente (1959), soberbia película antibelicista de Bernard Wicki, rodada en los
años en que el maestro alemán Fritz Lang, abandonando su retiro californiano,
rodó con tintes melancólicos la saga de aventuras en la India. Después vendrían
Scholondorrff, que estudiando en París ha ejercido de ayudante de
dirección de Louis Malle y que rueda la
espléndida El joven Törless. El
llamado nuevo cine alemán da sus primeros pasos.
 Con un gran presupuesto, no
muy propio del cine europeo, quitando producciones como el buen film de
Wolfgang Petersen Daas Boot (1981),
el director Vilsmaier, tiene todo lo que necesita para rodas este buen film
bélico que destaca por su honradez y rigor y, cuyos exteriores fueron rodados,
además de en Alemania, Finlandia, República Checa e Italia. Y es en Italia
donde comienza Stalingrado. En el
país transalpino reposan las tropas, desconocedoras de lo que el futuro les
depara. Beben vino, toman el sol, flirtean con mujeres. Pero su descanso durará
poco, porque la siguiente secuencia nos lleva a los extensos territorios de la
Rusia Meridional, al Cáucaso, a las orillas del Volga. Mientras viajan en tren
los soldados, despreocupados, matan el tiempo de las horas interminables del
viaje en tren. Un tren que les llevará a Stalingrado, ciudad que será la tumba
para muchos de ellos.
En cuanto bajan del
tren y se dirigen a su destino, van tomando contacto abruptamente con la dura y
sórdida realidad: cientos, miles de compañeros de armas, mutilados y gravemente
heridos, tendidos de cualquier manera en el fangoso suelo, y también largas
columnas de prisioneros enemigos, andrajosos y conducidos a culatazos, como
animales. Luego, en una misa de campaña, el capellán castrense aprovecha para
adoctrinarles, recordándoles que están allí, en las orillas del Volga, tan
lejos de la patria, para defender “Los
valores humanistas cristianos”
frente al Bolchevismo del Este, tarea que empieza a materializarse en los
planos siguientes, cuando la compañía del capitán Musk (Karel Hermanek) y del bisoño teniente Von Witzland (Thomas Kretschmann) se lanza al
asalto de una fábrica, entre cuyas ruinas se han fortificado los rusos,
emboscando nidos de ametralladoras que producen numerosas bajas entre los
soldados de uniforme feldgrau, que
sólo unas pocas horas antes parecían dispuestos a comerse el mundo. Se da
inicio así a un espeluznante descenso a los infiernos. El frío, el hambre, el
agotamiento, el dolor…, por los que pasará todo el VI Ejército, sin que las
penalidades terminen en el momento de la rendición, ni muchísimo menos.
Con un gran presupuesto, no
muy propio del cine europeo, quitando producciones como el buen film de
Wolfgang Petersen Daas Boot (1981),
el director Vilsmaier, tiene todo lo que necesita para rodas este buen film
bélico que destaca por su honradez y rigor y, cuyos exteriores fueron rodados,
además de en Alemania, Finlandia, República Checa e Italia. Y es en Italia
donde comienza Stalingrado. En el
país transalpino reposan las tropas, desconocedoras de lo que el futuro les
depara. Beben vino, toman el sol, flirtean con mujeres. Pero su descanso durará
poco, porque la siguiente secuencia nos lleva a los extensos territorios de la
Rusia Meridional, al Cáucaso, a las orillas del Volga. Mientras viajan en tren
los soldados, despreocupados, matan el tiempo de las horas interminables del
viaje en tren. Un tren que les llevará a Stalingrado, ciudad que será la tumba
para muchos de ellos.
En cuanto bajan del
tren y se dirigen a su destino, van tomando contacto abruptamente con la dura y
sórdida realidad: cientos, miles de compañeros de armas, mutilados y gravemente
heridos, tendidos de cualquier manera en el fangoso suelo, y también largas
columnas de prisioneros enemigos, andrajosos y conducidos a culatazos, como
animales. Luego, en una misa de campaña, el capellán castrense aprovecha para
adoctrinarles, recordándoles que están allí, en las orillas del Volga, tan
lejos de la patria, para defender “Los
valores humanistas cristianos”
frente al Bolchevismo del Este, tarea que empieza a materializarse en los
planos siguientes, cuando la compañía del capitán Musk (Karel Hermanek) y del bisoño teniente Von Witzland (Thomas Kretschmann) se lanza al
asalto de una fábrica, entre cuyas ruinas se han fortificado los rusos,
emboscando nidos de ametralladoras que producen numerosas bajas entre los
soldados de uniforme feldgrau, que
sólo unas pocas horas antes parecían dispuestos a comerse el mundo. Se da
inicio así a un espeluznante descenso a los infiernos. El frío, el hambre, el
agotamiento, el dolor…, por los que pasará todo el VI Ejército, sin que las
penalidades terminen en el momento de la rendición, ni muchísimo menos.
 La desmoralización
más absoluta va abriéndose paso en el ánimo de unos combatientes, que tratan
desesperadamente de huir de aquel infierno, fingiéndose heridos y subiéndose a
alguno de los escasos aviones que todavía pueden despegar, en un aeródromo
constantemente batido por la artillería rusa. Allí se viven escenas dantescas,
como en todas las desbandadas que el mundo ha conocido, y cuando el último “Junker
52” abandona el cerco, burlando temerariamente los obuses enemigos
sin que Von Witzland, Rohleder, Reiser y Müller logren tomarlo, ya tan sólo les
resta ir preparándose para esperar su ineludible cita con la muerte.
La desmoralización
más absoluta va abriéndose paso en el ánimo de unos combatientes, que tratan
desesperadamente de huir de aquel infierno, fingiéndose heridos y subiéndose a
alguno de los escasos aviones que todavía pueden despegar, en un aeródromo
constantemente batido por la artillería rusa. Allí se viven escenas dantescas,
como en todas las desbandadas que el mundo ha conocido, y cuando el último “Junker
52” abandona el cerco, burlando temerariamente los obuses enemigos
sin que Von Witzland, Rohleder, Reiser y Müller logren tomarlo, ya tan sólo les
resta ir preparándose para esperar su ineludible cita con la muerte.
 “Stalingrado” se centra en los avatares
de los dos mencionados oficiales, a los que acompañan el sargento Rohleder (Jochen Nickel), el cabo Reiser (Dominique Horwitz), el soldado Müller
(Sebastian Rudolph) y un antiguo
oficial degradado, de nombre Otto (Sylvester
Groth), que ejercerá de lúcida conciencia del grupo, al que un incidente
en un improvisado hospital de sangre arrojará a las filas de un batallón de
castigo, una forma rápida de morir, pero a la que sin embargo sobrevivirán,
consiguiendo finalmente rehabilitarse de su falta. Como en tantas otras
ocasiones, los sufrimientos personales de los protagonistas –magníficamente
interpretados todos ellos - simbolizan el gran drama colectivo que fue aquella
batalla desesperada y sin cuartel, que se cobro más de un millón de víctimas
mortales y supuso el principio del fin para el Tercer Reich.La fotografía, utilizando primero tonos ocres, para
mimetizarse con la acción entre los escombros y los hierros retorcidos, y más
tarde - con la llegada del “General Invierno”, mediante gamas
frías, reconstruye a la perfección el clima y la atmósfera de aquellas
terribles jornadas de 1942-43, haciéndonos partícipe de todo el sufrimiento,
físico y moral, que Stalingrado significó para sus infortunados protagonistas.
No hay épica alguna en “Stalingrado”, tan sólo una
descarnada y sobrecogedora ética de la supervivencia, una áspera crónica del
derrumbamiento de una quimera criminal
“Stalingrado” se centra en los avatares
de los dos mencionados oficiales, a los que acompañan el sargento Rohleder (Jochen Nickel), el cabo Reiser (Dominique Horwitz), el soldado Müller
(Sebastian Rudolph) y un antiguo
oficial degradado, de nombre Otto (Sylvester
Groth), que ejercerá de lúcida conciencia del grupo, al que un incidente
en un improvisado hospital de sangre arrojará a las filas de un batallón de
castigo, una forma rápida de morir, pero a la que sin embargo sobrevivirán,
consiguiendo finalmente rehabilitarse de su falta. Como en tantas otras
ocasiones, los sufrimientos personales de los protagonistas –magníficamente
interpretados todos ellos - simbolizan el gran drama colectivo que fue aquella
batalla desesperada y sin cuartel, que se cobro más de un millón de víctimas
mortales y supuso el principio del fin para el Tercer Reich.La fotografía, utilizando primero tonos ocres, para
mimetizarse con la acción entre los escombros y los hierros retorcidos, y más
tarde - con la llegada del “General Invierno”, mediante gamas
frías, reconstruye a la perfección el clima y la atmósfera de aquellas
terribles jornadas de 1942-43, haciéndonos partícipe de todo el sufrimiento,
físico y moral, que Stalingrado significó para sus infortunados protagonistas.
No hay épica alguna en “Stalingrado”, tan sólo una
descarnada y sobrecogedora ética de la supervivencia, una áspera crónica del
derrumbamiento de una quimera criminal