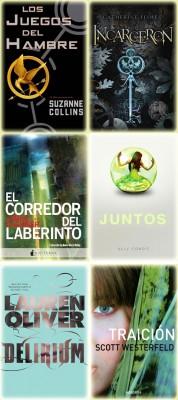Teniendo en cuenta que la ciencia ficción no fue considerada un género literario hasta principios del siglo XX, podemos señalar el origen de las distopías con el clásico de H. G. Wells
La máquina del tiempo, publicado por primera vez en 1895. En él, un científico descubre la llamada
Cuarta Dimensión (el tiempo) y construye una máquina que permite viajar a través de él. Así, el viajero llega al futuro con la esperanza de encontrar un mundo mejor, pero regresa decepcionado al comprobar que los seres que habitan la Tierra solo piensan en disfrutar y viven de una forma despreocupada; se han perdido valores tan importantes como la inteligencia, la generosidad o el esfuerzo para conseguir algo. La visión pesimista de Wells fue compartida por otros grandes escritores del género, que con el paso del tiempo incorporaron nuevos rasgos a las distopías: la confrontación entre los avances científicos
perfectos y la marginación de los
salvajes en
Un mundo feliz (Aldous Huxley), el concepto del omnipresente
Gran Hermano que todo lo ve en
1984 (George Orwell), el levantamiento de los animales para ponerse por delante de los humanos con un sistema tiránico en
Rebelión en la granja (George Orwell), la quema de libros en
Farenheit 451 (Ray Bradbury) por miedo a que la gente piense por sí misma, los niños que deben salir adelante en una civilización sin adultos en
El señor de las moscas (William Golding), los brebajes y la
ultraviolencia de
La naranja mecánica (Anthony Burgess), etc.
En general, las novelas distópicas hacen una crítica al sistema político autoritario y/o a los excesivos avances científicos que pueden acabar por encima de los sentimientos y los valores esenciales de las personas. Dicho de este modo puede sonar aburrido, pero en la práctica las distopías saben transmitir todas sus ideas a través de personajes carismáticos, situaciones creíbles y tramas elaboradas. Resulta un error creer que el subgénero se limita a describir mundos futuristas con robots y tecnologías desarrolladas. No hace falta tener una gran prosa para escribir una distopía: su gran baza reside en el trasfondo, en su capacidad para hacer reflexionar al lector y, de este modo, aportar algo más que mero entretenimiento. Además, en algunos casos cuentan con puntos premonitorios inquietantes que no conviene pasar por alto.

En la actualidad las distopías juveniles son un valor en alza que corre el peligro de ser desprestigiado por los amantes de las distopías clásicas. No se puede negar que la mayoría de las novelas que surgen ahora no son tan desgarradoras como las obras citadas anteriormente, en parte porque sus autores no han tenido que vivir en una época plagada de guerras y cambios políticos, en parte porque la moda tiene como consecuencia una disminución de las exigencias del mercado editorial. De todos modos, y al igual que ocurría con los vampiros, las nuevas tendencias tienen a su favor el hecho de ser historias ligeras capaces de acercar a los jóvenes a la lectura. Tiempo habrá de conocer en profundidad a los clásicos (y entenderlos); mientras tanto, las distopías son una opción que combina la evasión con el análisis de una nueva sociedad, o en otras palabras, libros que generalmente tienen más enjundia que los de otros géneros.
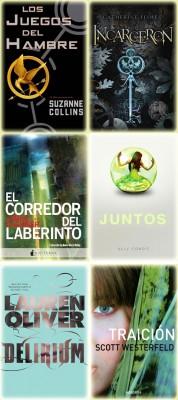
Dentro de las distopías actuales hay una que destaca por encima del resto:
Los Juegos del Hambre (Suzanne Collins), una impactante trilogía que presenta un estado dictatorial cuyo mayor exponente de crueldad son unos juegos anuales en los que veinticuatro adolescentes deben matarse entre ellos mientras el
espectáculo se televisa en todos los distritos del país. En la misma línea encontramos
Incarceron (Catherine Fisher) y
El corredor del laberinto (James Dashner), el primero con un mundo tecnológicamente avanzado que decide volver atrás de una forma un tanto incongruente, y el segundo con una cárcel vigilada de la que un grupo de jóvenes intenta escapar. Pero no todo es acción trepidante y violencia:
Juntos (Ally Condie) nos muestra una sociedad en la que todo está controlado y enseña a la gente a no pensar; en
Delirium (Lauren Olivier) se administra un medicamento que anula los sentimientos;
Adorada Jenna Fox (Mary E. Pearson), por su parte, apuesta por una historia de ritmo pausado en la que prima la reflexión sobre la ética y la influencia de los avances científicos; mientras que
Traición (Scott Westerfeld) hace una reflexión sobre la belleza y la cirugía estética a través de la negativa de una joven a someterse a las intervenciones quirúrgicas que la convertirán en
perfecta.
Sin lugar a dudas, la rama distópica se diferencia del resto por ofrecer hilos argumentales llamativos con componentes imaginarios que, lejos de limitarse a narrar aventuras, hacen pensar al lector sobre la importancia de apreciar nuestro presente y cuidar de aquello que merece la pena para que ni los sistemas políticos ni los avances científicos acaben por destruirlo. Este género tiene multitud de ideas interesantes y cuenta con la posibilidad de innovar constantemente, ya que no debe ceñirse a unas reglas estipuladas (como puede ser el caso de las temáticas realista e histórica), y su devenir se encuentra únicamente en las manos del escritor. Con el debido respeto a los maestros que abrieron las puertas del subgénero, esperemos que las distopías juveniles mantengan la habilidad de sorprender y, aún más importante, aportar algo al lector.
 Se conoce como distópico el subgénero de la ciencia ficción que se caracteriza por presentar un futuro relativamente cercano en el que los numerosos avances científicos y tecnológicos han convertido el mundo en un lugar oprimido. Aquí las autoridades se asemejan más a los grandes dictadores del pasado que a las utopías que sueñan con un estado en el que prime la libertad. En los últimos meses esta temática ha tomado el relevo de las historias de vampiros y hombres lobo hasta posicionarse como el género de moda dentro de la literatura juvenil; no obstante, la realidad es que ya hace tiempo que las distopías existen y han dado lugar a obras de culto para grandes y pequeños.
Se conoce como distópico el subgénero de la ciencia ficción que se caracteriza por presentar un futuro relativamente cercano en el que los numerosos avances científicos y tecnológicos han convertido el mundo en un lugar oprimido. Aquí las autoridades se asemejan más a los grandes dictadores del pasado que a las utopías que sueñan con un estado en el que prime la libertad. En los últimos meses esta temática ha tomado el relevo de las historias de vampiros y hombres lobo hasta posicionarse como el género de moda dentro de la literatura juvenil; no obstante, la realidad es que ya hace tiempo que las distopías existen y han dado lugar a obras de culto para grandes y pequeños.