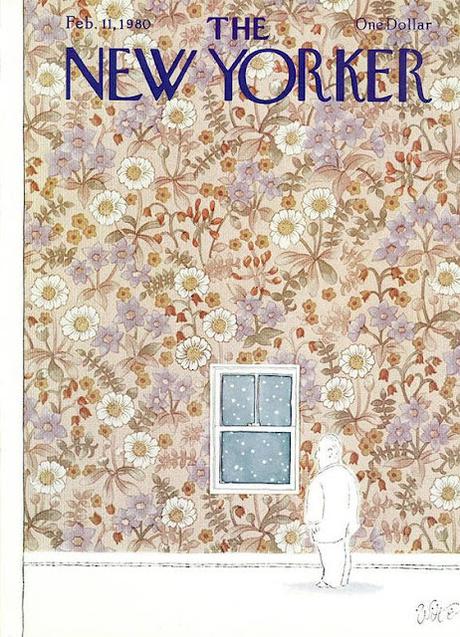 Terminé mis encadenados de enero comentando que escribiría el resumen de mis lecturas de febrero cuando el invierno estuviera acabando. Ahora mismo, mientras escribo esto, veo la nieve en las montañas al tiempo que unas amenazadoras y preciosas nubes compactas avanzan por ellas cubriendo poco a poco todo el valle. Espero que en algún momento se ponga a nevar. Llevo dos jerseys de lana gordos, botas y tengo los pies cerca de la chimenea. Ojalá esto siguiera así hasta las elecciones europeas. Lo sé, no tienes ni idea de cuándo son: el 10 de junio. ¿No sería maravilloso?
Terminé mis encadenados de enero comentando que escribiría el resumen de mis lecturas de febrero cuando el invierno estuviera acabando. Ahora mismo, mientras escribo esto, veo la nieve en las montañas al tiempo que unas amenazadoras y preciosas nubes compactas avanzan por ellas cubriendo poco a poco todo el valle. Espero que en algún momento se ponga a nevar. Llevo dos jerseys de lana gordos, botas y tengo los pies cerca de la chimenea. Ojalá esto siguiera así hasta las elecciones europeas. Lo sé, no tienes ni idea de cuándo son: el 10 de junio. ¿No sería maravilloso? Al lío.
Nunca he estado en Grecia. En 2020 tenía billetes y casa reservada en Corfú para ir a pasar allí unas semanas recorriendo playas y pueblitos siguiendo las huellas de los Durrell pero, por razones obvias, no fuimos. Cada año pensamos: ¿Vamos éste? Pero mis hijas no son muy fanses de los planes con playa y año tras año seguimos retrasándolo. ¿Quiero ir a Grecia? Sí. ¿Cuándo? Ya veremos. Mi amiga Kar, sin embargo, encuentra casi cada año una excusa para viajar a Grecia y luego hace unas crónicas desternillantes de sus viajes con grandes momentos que siempre están relacionados con su manía por alquilar el coche más pequeño que encuentra y en el que ya no caben, su necesidad de sandía en cualquier comida, su pasión por hacer excursiones a las horas de máxima insolación que les dejan siempre al borde del golpe de calor y su continuo anhelo de quedarse a vivir para siempre allí y no tener que volver a Londres. Kar y yo hemos leído a la vez Cantos de sirena, de Charmian Clift.
Charmian Clift y su marido, George Johnston, se marcharon a vivir a la isla de Kálimnos en 1954 con la intención de pasar allí una temporada mientras escribían un libro a cuatro manos. Ella era australiana, pero vivían en Londres y, tras escuchar en la radio a alguien contar las bondades de Grecia, decidieron marcharse para allá. Esto a alguien le puede parecer raro. A mí no. Hace 8 años unos amigos míos, tras pasar una noche de insomnio escuchando un programa de radio en el que se contaba lo estupendo que era vivir en Nueva Zelanda, se levantaron con la decisión tomada de emigrar. Al final acabaron en Australia porque el papeleo era más fácil y allí siguen. Vuelvo a Grecia. Charmian y George llegan a la islita y se instalan allí con sus dos hijos pequeños, Martin y Shane, y Cantos de sirena es la crónica de esa estancia. A mi me ha recordado, por supuesto, a las crónicas de Gerald Durrell con su familia en Corfú y a El antropólogo inocente, la crónica que Nigel Barley escribió sobre su convivencia con una tribu africana en Camerún (uno de los libros más divertidos que he leído nunca), pero Clift no tiene tanto sentido del humor. Esto no lo digo como una crítica: probablemente el lugar desde el que escribió Durrell años después de haber llegado a Corfú como un chaval al que se lo daban todo hecho y el lugar de Clift como madre, ama de casa y escritora son muy diferentes y en el de ella a lo mejor queda poco hueco para el humor. Clift anda liada la mayor parte del tiempo con logística familiar y con tratar de entender las costumbres de los habitantes de la isla, que para ella son muy exóticas. Recordemos que la distancia que había entre Londres y una pequeña isla griega en 1954 no sólo era física: era casi viajar en el tiempo.
Charmian describe el pueblo minúsculo en el que viven, la belleza del mar, la dureza de la vida allí con los hombres embarcados durante meses como buzos de esponjas en travesías de las que muchos no vuelven o vuelven tullidos, la ausencia de comida, el peso de la religión y las costumbres, los bares con los marineros que ya no pueden faenar y, claro, también la picaresca de muchos de sus habitantes para con estos ingleses inocentes e ingenuos a los que es fácil parasitar o tratar de engañar de vez en cuando. A Clift le sorprende la luz en la calle en primavera, el hecho de vivir en comunión con las estaciones, con el mar y el cielo, la pobreza extrema de muchas familias, la situación de la mujer como esposa y como madre, etc. En este sentido, por supuesto, no puede evitar mirar de vez en cuando desde una situación de superioridad moral que es inevitable.
Charmian Clift te traslada a la isla, sus descripciones son estupendas, llenas de color, detalles, sonidos, olores, sensasaciones. Es una crónica de lo que le sorprende que, ahora en 2024, se lee como una crónica de un mundo que ya no existe. Un mundo sin coches, sin internet, sin teléfono, un mundo con estaciones y rituales, sin turismo, y también con hombres que morían en el mar, niños desnutridos, mujeres encerradas en casa sin independencia de ningún tipo. Un mundo en el que, cuando viajabas, todo era distinto. No era un mundo mejor, era más lento.
«Con todo me cuesta un poco entender que ahora no se espera nada de mí: ni planes especiales, ni esfuerzos extraordinarios ni promesas de mantener el control y sonreír durante los próximos tres meses. Para los niños esto se ha convertido en una especie de vacaciones sin fin junto al mar, y no necesito preocuparme de mucho más que de ir en su busca a las horas de comer y de acostarse. George, cuando da por terminado su trabajo de la mañana, puede sentarse y tomarse un vino al sol con sus largas piernas extendidas sobre la segunda silla, precisamente allí para ese propósito».
¿No es esto lo que buscamos todos en vacaciones?
Los Johnston fueron inspiración para Leonard Cohen, que llegó a visitarlos y se enamoró de Grecia y conoció a la famosa Marianne. Cohen contaba que nunca había conocido a nadie que bebiera tanto como Charmian y George y al mismo tiempo fuera capaz de escribir. Cuando se marcharon de la isla, primero estuvieron en Londres y luego volvieron a Australia, donde ella tuvo una exitosa carrera como columnista. Anhelaban volver a Grecia, pero tras el levantamiento de los coroneles que impuso una dictadura militar en el país no podían volver. Clift se suicidó poco después y al año siguiente George murió de tuberculosis. Shane, la niñita de 6 años que llegó a Kalimnos y acabó sintiéndose griega, también se suicidó años después cuando la familia de su novio griego le prohibió casarse con ella porque no era suficientemente griega.
Bajo los guijarros, la playa, de Pascal Rabaté es el tebeo que mi dealer de comics me dijo que tenía que leer. Es en blanco y negro y transcurre en un pequeño pueblo de costa a principios de septiembre, al final de ese verano en el que entras siendo un colegial y sales siendo un universitario, creyéndote adulto. En este tebeo tres amigos se quedan en sus casas de verano mientras sus padres vuelven a la ciudad. ¿Sus planes? Vaguear, pasar tiempo juntos y beber. Me recordó tanto a mis veranos de los primeros veinte. Por supuesto, algo pasa que trastoca estos planes tan inocentes y llevan al lector a asistir al descubrimiento del primer amor y a la toma de una serie de decisiones alocadas y peligrosas que desembocan en una violencia desbordada y terrible. «Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué hacen esa estupidez?», pensaba mientras lo leía y al mismo tiempo recordaba que unos amigos míos se metieron con un coche por el túnel de una vía de tren. No sé si es un tebeo que recomendaría, pero me resultó muy interesante el planteamiento y darme cuenta de que, aunque quiera identificarme con los chavales, tengo la edad de los padres y de ser capaz de entender su actitud a pesar de no compartirla para nada.
En racha con Rabaté, cogí Un gusano en la fruta. En la Francia profunda de los años 50, en un pueblo que vive de sus viñedos y su vino, se produce un enfrentamiento entre dos vecinos acaba en una muerte. Al pueblo llega destinado un joven cura que ve en este nuevo destino una oportunidad para ayudar a la comunidad y para huir de su madre, que es una presencia muy posesiva en su vida. Su afán por hacer el bien, por ayudar, por acompañar, provoca el peor de los finales, una tragedia tan inesperada en la que tú, como lector, te quedas mirando la página diciendo: «No puede ser. Lo estoy entendiendo mal». Es un tebeo tan oscuro en su planteamiento que me pregunto qué hay en la cabeza de Rabaté. En esta ocasión el tebeo es en blanco y negro con un dibujo muy realista, con personajes reconocibles e identificables que hacen que la violencia impacte aún más.
La última lectura del mes ha sido una decepción. Tenía muchas ganas, había leído grandes recomendaciones y cuando lo puse en Instagram recibí muchos comentarios entusiastas. El libro en cuestión es Vivir con nuestros muertos, de Delphine Horvilleur. Sintiéndolo mucho y, a pesar de que puse todo mi empeño, no me gustó nada, no me ha interesado en ningún momento y si hubiera sido un poco más largo lo hubiera abandonado. Dice Sergio del Molino en la faja que «supe que Delphine había escrito un libro extraordinario antes de terminar la primera página». Cuando me di cuenta de esto volví a la primera página, la releí y no vi nada de eso. Tampoco lo he visto en el resto del libro. A lo mejor el problema es mío, no lo descarto, pero me he aburrido muchísimo.
Cuando tenía 11 años iba un buen día con mi hermano, que debía tener 10, caminando a casa de unos amigos, cuando de repente ,y sin saber a cuento de qué, me golpeó el pensamiento de que en algún momento yo me iba a morir y cuando eso pasara ya no habría nada más. Me moriría, la vida se terminaría y el universo seguiría existiendo durante millones de años sin que yo estuviera en él nunca más. En mi cabeza se abrió un infinito oscuro, negrísimo, de NADA que me provocó tal pánico y vértigo que salí corriendo. La conciencia del «nunca más» me dió tanto miedo que durante días procuré estar siempre ocupadísima para no pensar en eso. Así es como descubrí la muerte como algo que me pasaría a mí y sería algo para siempre.
Esta anécdota personal viene a cuento porque Delphine es rabina en Francia y se dedica, entre otras cosas, a acompañar a gente que se está muriendo y a familias durante las horas y días posteriores al fallecimiento de sus seres queridos.
«Y me vino a la memoria la perogrullada más famosa, la que para mí destaca como la verdad más grande jamás enunciado: “cinco minutos antes de morir, todavía estaba viva”. Decir esto, por obvio que resulte, es reconocer que hasta el último momento, incluso cuando la muerte resulta inevitable, la vida no se deja confiscar del todo. Se impone aún en el instante previo a nuestra desaparición y hasta el final parece decirle a lo macabro que hay modos de coexistir».
Horvilleur habla de cómo enfrentarnos a la muerte, cómo entenderla, cómo el hecho de ignorarla, algo ancestral y profundamente arraigado en nuestro subconsciente, no la hace desaparecer. Las letras de Delphine sirven, eso sí, para entender los rituales judíos en torno a la muerte, el entierro, el luto, que, bueno, puede tener su interés, pero que en el fondo es puro atrezzo porque el dolor por la pérdida de un ser querido es el mismo para cualquier persona. A partir del capítulo dedicado a la muerte de su amiga me interesó un poco más, siendo un poco más casi nada porque todo lo anterior, 107 páginas, fueron un mero pasar las hojas esperando llegar a eso que ha hecho que a mucha gente le haya encantado este libro.
«Por más que cada uno de nosotros sepamos que vamos a morir, el hecho de ignorar el cuándo y el cómo lo cambia todo. La inmensidad de las posibilidades nos lleva a creer que aún podríamos librarnos».
Para mi Vivir con nuestros muertos ha sido un fracaso de lectura. Sobre la muerte no he descubierto nada nuevo y como retrato de la vida judía prefiero a Amos Oz en todas sus novelas y ensayos.
Menos mal que marzo ha empezado muy bien con un libro de relatos maravilloso del que ya hablaré en el próximo Lecturas encadenadas.

