Nueva edicción, ampliación y corrección
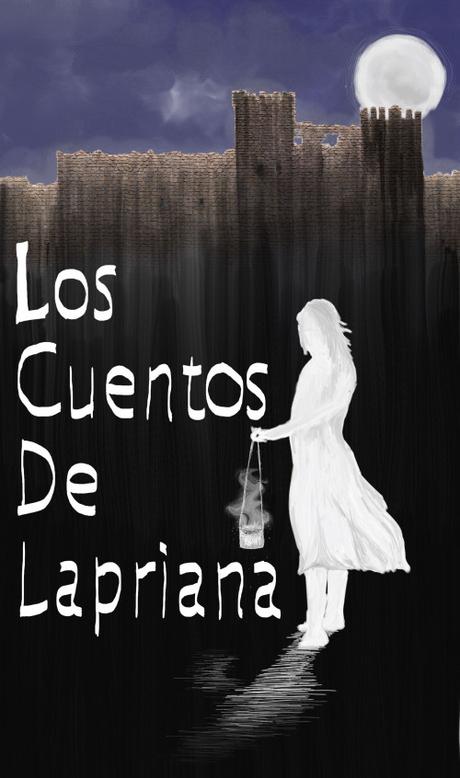
EL LOBITO BUENO
(José Agustín Goytisolo)
Érase una vez un lobito bueno
al que maltrataban
todos los corderos.
Y había también
un príncipe malo,
una bruja hermosa
y un pirata honrado.
Todas esas cosas había una vez
cuando yo soñaba
un mundo al revés.

¡Oh! Pues…No sé… Porque teníamos…
Un castillo de cuentos de hadas dominando el pueblo, vigilante. La Villa Adentro y sus estrechas calles empedradas amparadas por las cercanas murallas. Un auténtico cañón de guerra en las proximidades de la Puerta de Valencia que servía, además de para adornar, para acelerar y remover hasta la locura la imaginación de la chiquillería que a horcajadas sobre él viajaban a tiempos de castillos habitados por guerreros de capas y espadas.
Ropa tendida en los corrales destilando un agradable perfume a jabón Lagarto, meciéndose bajo el sosiego de la rutina entre gallinas picoteando bajo ella, y en las cuerdas, colgando intimidades capaces de delatar las edades de sus dueños, como aquellos calzoncillos hasta los tobillos de un blanco fatigoso que los más viejos empleaban para protegerse las articulaciones de las inclemencias del invierno y que recordaban a los que lucían algunos secundarios graciosillos en las películas del salvaje oeste. Huertas verdecidas en la parte de atrás de las casas exhibiendo latas de Aceitunas La Española o Berenjenas de Almagro reconvertidas en tiestos para geranios. Gente sentadas en los poyos que tanto abundaban, especialmente en los puntales del pueblo, como en La Puerta Carillo, donde los viejos buscaban sol bajo sus boinas negras y un garrote cercano, y ellas, postales de tiempos distantes, ataviadas con pañuelo a la cabeza miraban pausadamente el bullicioso silencio del pasar de la calma chicha. Alburquerque era todo un mundo de sensaciones, único, irrepetible. El pueblo más bello, las casas más blancas. Los escudos de armas que adornaban algunas fachadas, el refrendo de lo importante que un día fuimos en el mundo. Éramos tan grandes que las leyendas se multiplicaban: pasadizos secretos atravesando la villa de punta a punta, tesoros escondidos bajo la iglesia de Santa María, en los campos de la ermita de Carrión, en los Frailes Viejos…en las cercanías de Elvira Vaca…
Nuestras costumbres: arcaicas, mágicas, incólumes al tiempo, escritas en las piedras de nuestras indestructibles murallas, en la ancestral memoria de un pueblo histórico, mundano, pequeño y grandioso, empachado de guerras batalladas a caballo a la luz de la luna. Siempre de luna, de la luna presidiéndonos. A nosotros, a la villa, a nuestra propia salud y, muy especialmente a la de los niños chiquininos atrapados por ella. La luna a la que los mayores rezaban para recuperar la salud momentáneamente perdida (¡esa de estar poco católico!).
La que caprichosa se recreaba como una postal sobre mi hermoso Castillo de Luna. La que alumbraba las madrugadas de los pucheros al fuego, la de chacinas y buches…la de mantecados, chicharrones, bollos de pascuas, empanadas y rosquillas…la que desterrada, esperando ansiosa la noche, la tarde antes de una boda miraba pasar un séquito de familiares y amigos de los novios en animada conversación camino de la Fábrica de la Luz cargados con bandejas rebosando masas de dulces que ya, incluso antes de hornearse, se metían por los ojos, y que tan solo un par de minutos después de que la ennegrecida puerta del horno se cerrase, medio pueblo lo sabía porque el aire se llenaba de dulzainas con sabor a boda.
Mi pueblo era grandioso. En cualquier comparativa ningún otro jamás hubiese podido superarlo. Bien es verdad que por aquellos tiempos viajábamos poco pero, alguno conocí y algún que otro silenciosamente comparé, y del tirón, todos perdían estrepitosamente ante su majestuoso encanto.
La calle Pata, la de los Curas, el Colegio de las Monjas, el Pozo Concejo, la Iglesia de San Mateo, la de San Francisco, Santa María; La Soledad, eternamente cerrada, soberbia en su silencio, desdeñada del culto para el que fue creada. La calle Calzada, la calle Nueva, las Escaleras del Patíbulo que, vistas desde el Llano del Pilar con el castillo coronándolas incitaba a soñar con princesas, brujas, hadas, espadas y fantasmas…y a veces, con todo el aderezo en la misma ilusoria aventura.
La Cruz de San Blas y una misteriosa edificación en una finca situada en sus lindes que servía y sigue sirviendo de refugio para ovejas, y que a primer golpe de vista se nota que es, o más bien fue, la exigua pieza que aún queda en pie de alguna antiquísima ermita, seguramente también con su propia leyenda de tesoros y secretos.
Nuestras raíces, agarradas con ansia a la tierra también se entregó a los mismos caprichos de otras haciendas, obsequiándonos con un vocabulario tan nuestro, tan propio que, por curioso, ahora dudo si también formaba parte de la vida de los demás o solo se entendía tras los privadísimos muros de mi casa. Escucharlo en labios de mi madre resultaba tan corriente que si en aquellos días alguien me hubiese preguntado, habría apostado mi cabeza a que todas esas palabras ocupaban un lugar en el índice de los diccionarios más selectos:
-¡Pareces un perroguto –recalcaba Madre un centenar de veces al cabo del día- siempre andando de casita carquilá!-.Y yo, sin traducción deducía a la primera. Me reñía por andar como un perro sin amo, abusando de ese derecho adquirido con el que los niños de mi generación nacíamos de poder jugar durante horas en la calle sin tener que dar mayores explicaciones.
Perroguto, casitacarquilá… o chochoarrastrando –término éste último que Madre usaba (y sigue usando), muy a menudo para referirse a echar a perder, a falta de unos buenos tacones, un vestido bonito. « ¡Pues…una pena –escuché un millón de veces- el vestido era precioso pero la joía no lo lució bien, la pobre parecía un chochoarrastrando con esos zapatos planos!»
Merdillear: enredar con la comida ya servida en el plato para después de marearla con el cubierto, no comerla.
Marflorista: hermafrodita. Padre se molestaba cuando lo corregíamos: «Toda la vida de Dios se ha dicho marflorista, ¡y ahora vais a venir vosotras, dos mocosas, a enmendarme la plana a mí, a mí…!»
La Peste: pelusas o suciedad que una escoba bien manejada debía hacer desaparecer de una pasada. «Abuela Cipri y su amiga, Laseñántoñina, en sus conversaciones la repetían hasta la saciedad: ¡Cipri, aquí estoy, barriendo la peste de la puerta, que no veas cómo se pone de mierda…!
Pitás: escándalo, bulla, enfrentamiento, primordialmente entre adultos.
Cantarera: soporte de obra o madera para poner los cántaros.
Peleta, pelete: desnuda, desnudo «-¡Oh, que horrorosa iba fulanita… –decía mi abuela agarrándose el mentón mientras negaba con la cabeza sin poder dar crédito a lo que sus ojos habían visto- con ese vestido tan escaso. Por Dios, si parecía que iba peleta!»
Despelujá: despeinada
Casitacarquilá: andar de un lado a otro como si no tuvieses techo donde cobijarte o, aparentemente, estar incómoda bajo él.
Y entre toda aquella corriente de palabras había una tan exótica que a mis oídos llegaba como un original vendaval de música. Era escucharla y pensar en los pasodobles que mis padres se marcaban en sus juventudes. Seguramente porque siempre iba unida a Sokokín, el nombre de un salón de baile que cuando ellos moceaban causó estragos. La palabra: ambigú. Cuando crecí, y cuando entendí que los perrogutos y las pitás y las despelujás no tenían ni arte ni parte en el índice de ningún diccionario, deduje que la misma suerte correría aquel ambigú que mi madre sacaba a relucir en cualquier relato de juventud: -Íbamos a bailar al Sokokín pero tu abuela se quedaba vigilándonos desde el ambigú.
Más de una vez, desconfiada, fruncí el entrecejo pero…me colé. ¡Y de qué manera! El ambigú no solo lo recogía el diccionario, es que era exactamente el lugar donde mi abuela se quedaba descansado o tomándose un refresco mientras vigilaba –tal y como exigían las buenas costumbres de la época- el honor de su hija mientras un muchacho (llámese José, mi padre) la galanteaba al ritmo de un pasodoble español.
Así era mi pueblo. Siempre tan personal, tan diferente, tan gallardo que podía sacarse de la chistera un montón de palabras inventadas y a la vez llevar a la cotidianidad el exotismo de un ambigú que muy bien podrían haber llamado bar…en fin, que seguramente todo eso se debía a la idiosincrasia que expelían las piedras de un castillo cargado de leyendas, donde además, alrededor de sus murallas se extendía un paseo natural, Las Laderas, cuajado de pinos, eucaliptos, luz de luna y bancos de piedra en los que durante generaciones y generaciones las parejas se declararon amor y los niños jugaron custodiados por murallas. Pero, ni aquel Sokokín de las mocedades de mis padres, ni mis Laderas, jamás pudieron competir con nuestra auténtica alhaja: el Castillo de Luna. Él era el que arengaba nuestras pueriles tropas. El viejo profesor que nos instruyó en imaginación, el que nos exigía matrículas de honor en fantasía. Pocos lugares en el mundo podían comparársele, y por supuesto, puedo jactarme de decirlo con absoluto conocimiento de causa porque, La Codosera, un pueblo que está a poco más de veinte kilómetros, sin ir más lejos ya lo había visitado por lo menos un par de veces. Y sí, también tenía castillo pero ¡Quia!, no era tan impresionante como el mío. El de La Codosera prácticamente carecía de murallas por las que huir del enemigo o en las que repelerlos con un palo; o en las que figurarse, en un día de niebla, cómo sería perderse en aquel largo camino que bajo la bruma parecía extenderse hasta las mismísimas puertas del cielo…o correr osadamente por él entre arengas y aplausos amigos intentando no mirar el vacío que peligroso se nos insinuaba abriéndose en un roquedal comulgando con un mar de árboles, convirtiéndonos, por un rato, en valientes e invencibles.
Nada podía competir con mi pueblo ni con las vistas que desde cualquier ángulo ofrecía nuestra sin par fortaleza. Lo digo porque también había estado en Villar del Rey y allí, ni castillo ni calles como las nuestras ni caras conocidas… ¡que eso si que era triste!, y en Valencia de Alcántara, tres cuartos de los mismo. Para qué ver más si estaba claro que no existía lugar comparable al pueblo donde tuve la suerte de nacer. Ni siquiera los olores eran medianamente parecidos.
Alburquerque debía de ser el único lugar del universo donde según la época del año también el aire cambiaba sus avíos: en invierno el perfume de la leña crepitando en los hogares junto al carbón o el picón de los braseros se nos ofrecía como un etéreo manto protector, componiendo, incluso bajo la pesadez de una cansina lluvia, mensajes de hogar, seguridad y tradicionales techos de palo. Ningún mal podía acecharnos mientras las chimeneas desprendiesen aromas tan cercanos.
En primavera eran los pinos, el hinojo que crecía en cualquier cachito de tierra, las encinas de las dehesas que teníamos a un tiro de piedra; las jaras de Carrión, las mimosas de las callejas formando una infranqueable capota por la que ni la luz del sol tenía cabida. En otoño eran las carboneras humeando, desgajando un buqué que hoy me hace cerrar los ojos para llevarme, aunque solo sea por unos segundos, al reino perdido de la infancia. Lo mismo que el del lagar de aceite… desprendiendo vida de pueblo, la vida de mi pueblo.
Todas las percepciones, los rostros conocidos que, aunque no supiéramos sus nombres, resultaban tan próximos que parecían de la familia, y eso para alguien que a sus espaldas llevaba un montón de viajeros kilómetros, –entre idas y vueltas… ¡por lo menos…más de doscientos!– es un enigma que solo se daba en su pueblo. Jamás en el que se visitaba, siempre atestado de caras anónimas incapaces de provocar otro sentimiento que no fuese desconfianza o indiferencia.
Por eso, por aquellos vecinos jamás olvidados, por los niños que disfrutamos las calles cuando la tecnología todavía no controlaba la vida. Cuando soñar era un placer que se hacía rutina, cuando sabíamos conformarnos con nuestras perfeccionadas ensoñaciones prefiriéndolas incluso al mundo real, conscientes de que en él las batallas se libraban a fuerza de pesetas que a casi ninguno nos sobraban.
A todos nosotros, los pequeños que con la naturalidad con la que nos merendábamos un bocata bañado en Pralín, podíamos perdernos en historias improvisadas por los recovecos más secretos de las murallas de un pueblo magnífico.
Por aquellos juguetes tan básicos que teníamos en casa y que además podían contarse con los dedos de una mano, a excepción, claro está, de los grandes tesoros que secretamente almacenábamos donde según los mayores solo teníamos pájaros y serrín pero, que precisamente allí era donde ocultábamos los más, y mejores e inesperados artefactos, uno para cada momento del día. Por aquellas calles que uniformadas franqueábamos camino de los colegios, (yo, al de las monjas) hablando, gritando, desperezándonos, despertando.
Y, en fin… quizá porque quiero, o necesito, o deseo -¡qué sé yo!- fervientemente rendir un nostálgico y sencillo homenaje a una época perdida para siempre. A un pueblo gozado intensamente como lo que era, el más bonito e irrepetible de la historia del mundo. De mi mundo.
A esas leyendas tan nuestras, tan vivamente disfrutadas desde el infinito infantil.
Especialmente en verano, cuando el sol era tan portentoso que poseía el don de convertir un día cualquiera en la más brava y bella aventura jamás vivida por nadie que no hubiese tenido la suerte de conocer el lugar donde se inventó la magia.
© María Penís

