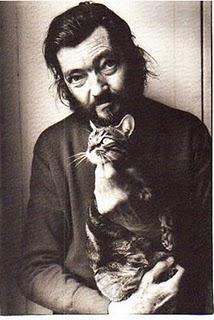 Hay días en los que uno está más susceptible, puede que más electrificado de lo que desease con la corriente del Universo. Hay días en los que uno tiene más miedos de los que acostumbra e, incluso, hay días en los que uno se salta sus propias certezas, se pierde en cualquier voz de consejo y no vuelve hasta tener los huesos del orgullo machacados. Creo que en uno de estos estaba yo cuando ese compañero de farándulas literarias entre vinos y cañas, ese tocayo mío de infundada vejez prematura, me habló de Julio Cortázar en uno de nuestros devaneos prosaicos. Perjuraba en aquella conversación que el escritor argentino lo había echado de Rayuela, afirmó haberse sentido como botado del barco literario, abrumado por la prosa y los conocimientos del autor, de los que hacía alarde sin demasiadas justificaciones y puede que con temeraria presunción. Tomando aquel comentario como apercibimiento hice honores a mis miedos y di chance a la cobardía, desplegué las dóciles armas del escamoteo y decidí entrar ligeramente por el perímetro de Cortázar, casi de puntillas y sigilosa en aquel mundo que mejor recreó y supo acicalar: el de los cuentos. Esos fragmentos de vida por los que dejó la herida de su tinta, todavía abierta, sangrando y fluyendo sin poder poner a aquel borboteo más que la calidez y la belleza expresiva del que tiene capacidades para ello.
Hay días en los que uno está más susceptible, puede que más electrificado de lo que desease con la corriente del Universo. Hay días en los que uno tiene más miedos de los que acostumbra e, incluso, hay días en los que uno se salta sus propias certezas, se pierde en cualquier voz de consejo y no vuelve hasta tener los huesos del orgullo machacados. Creo que en uno de estos estaba yo cuando ese compañero de farándulas literarias entre vinos y cañas, ese tocayo mío de infundada vejez prematura, me habló de Julio Cortázar en uno de nuestros devaneos prosaicos. Perjuraba en aquella conversación que el escritor argentino lo había echado de Rayuela, afirmó haberse sentido como botado del barco literario, abrumado por la prosa y los conocimientos del autor, de los que hacía alarde sin demasiadas justificaciones y puede que con temeraria presunción. Tomando aquel comentario como apercibimiento hice honores a mis miedos y di chance a la cobardía, desplegué las dóciles armas del escamoteo y decidí entrar ligeramente por el perímetro de Cortázar, casi de puntillas y sigilosa en aquel mundo que mejor recreó y supo acicalar: el de los cuentos. Esos fragmentos de vida por los que dejó la herida de su tinta, todavía abierta, sangrando y fluyendo sin poder poner a aquel borboteo más que la calidez y la belleza expresiva del que tiene capacidades para ello.  Bestiario (1951) en la mano abrí las tapas del libro, no falta de temores, sin confiar demasiado en mi seguridad, dejando espacio a la posibilidad de despertar a las fieras mitológicas y que el Centauro (pero el de los cuadernos infantiles) me acertase con su lanza de potro (aunque pareciese más un chivo bravo) entre ceja y ceja. Tras asegurarme de que el título nada tenía que ver con aquellas viejas compilaciones de bestias de antaño, comencé mi lectura, deslizándome por el riachuelo hasta topar, como violentamente despierta de un sueño, mi barca a la deriva en un mar de tempestades del que sólo percibía el azote de las olas y su finitud desconcertante. Si para muestra vale un botón, para ejemplo sírvame "Lejana", por ser uno de los cuentos que destaca entre mis favoritos, asumiendo el peligro que esa palabra conlleva. El relato afila recursos cinematográficos aplicándolos a la literatura con una soberbia capacidad discursiva: un flash-forward que reverbera a lo largo del texto, que anuncia un final todavía difuso, todavía incomprensible cuando la protagonista, Alina Reyes, escribe en su diario esa especie de leitmotiv tan sugerente como “ahora estoy cruzando un puente helado, ahora la nieve me entra por los zapatos rotos”. El tratamiento narrativo nos conduce, domesticados por la escritura del autor argentino, y nos acerca de una forma cálida a la paupérrima vida de alguien lejano, pero que quizás esté demasiado cerca, de alguien maltratado que hilvana los pensamientos con la mecánica marcha de las clavijas de un reloj “él me pega y yo lo amo, no sé si lo amo pero me dejo pegar, eso vuelve de día en día, entonces es seguro que lo amo”. Pero también nos transmite sus ansias de drenar la pena, esa especie de empatía delirante y casi absurda “como hacer vendas para un soldado que todavía no ha sido herido y sentir eso de grato, que se lo está aliviando desde antes, previsoramente”. Nos hereda, por tanto, también la congoja misma de sus protagonistas.
Bestiario (1951) en la mano abrí las tapas del libro, no falta de temores, sin confiar demasiado en mi seguridad, dejando espacio a la posibilidad de despertar a las fieras mitológicas y que el Centauro (pero el de los cuadernos infantiles) me acertase con su lanza de potro (aunque pareciese más un chivo bravo) entre ceja y ceja. Tras asegurarme de que el título nada tenía que ver con aquellas viejas compilaciones de bestias de antaño, comencé mi lectura, deslizándome por el riachuelo hasta topar, como violentamente despierta de un sueño, mi barca a la deriva en un mar de tempestades del que sólo percibía el azote de las olas y su finitud desconcertante. Si para muestra vale un botón, para ejemplo sírvame "Lejana", por ser uno de los cuentos que destaca entre mis favoritos, asumiendo el peligro que esa palabra conlleva. El relato afila recursos cinematográficos aplicándolos a la literatura con una soberbia capacidad discursiva: un flash-forward que reverbera a lo largo del texto, que anuncia un final todavía difuso, todavía incomprensible cuando la protagonista, Alina Reyes, escribe en su diario esa especie de leitmotiv tan sugerente como “ahora estoy cruzando un puente helado, ahora la nieve me entra por los zapatos rotos”. El tratamiento narrativo nos conduce, domesticados por la escritura del autor argentino, y nos acerca de una forma cálida a la paupérrima vida de alguien lejano, pero que quizás esté demasiado cerca, de alguien maltratado que hilvana los pensamientos con la mecánica marcha de las clavijas de un reloj “él me pega y yo lo amo, no sé si lo amo pero me dejo pegar, eso vuelve de día en día, entonces es seguro que lo amo”. Pero también nos transmite sus ansias de drenar la pena, esa especie de empatía delirante y casi absurda “como hacer vendas para un soldado que todavía no ha sido herido y sentir eso de grato, que se lo está aliviando desde antes, previsoramente”. Nos hereda, por tanto, también la congoja misma de sus protagonistas.Y volviendo a las orillas de sus relatos y abandonando el ejemplo particular, Julio Cortázar nos legó unos cuentos cargados de giros y finales que siempre parecen morar en la desazón. Cuando ya estás envuelto en los idílicos paisajes, en las edulcoradas escenas costumbristas que te invitan una y otra vez a pasear la mirada por sus campos, cuando ya te has enamorado de los personajes, llega una angustia, una mácula insalvable, imposible de disimular; y lo imprevisto aparece jadeante para desmoronar nuestra serenidad lectora. Bien es cierto, que a fuerza de acostumbrarse a los sustos el corazón parece amodorrarse, habituarse a las sorpresas. Parece vibrar ya a un ritmo acelerado que asume como normal, aunque las pulsaciones le hagan salir a uno los muelles del engranaje orgánico. Por eso es más recomendable hacerse con Bestiario, colocarlo en el lugar de las cosas importantes (a buen seguro, la mesilla de noche, ese mágico sitio donde reposa paciente aquello que deseamos tener cerca al levantarnos y al acostarnos) y tomarlo un poquito cada día, sorbo a sorbo, como un deleite narrativo, el caramelo frugal en los momentos de ayuno. Lo digo casi tímida porque, desatendiendo cualquier tipo de salubridad emocional, oteé en la palabra “puente” el suicidio de mi calma y así me zambullí loca en esas mil historias, sin dar respiro al dulce para rematar el proceso digestivo. Suerte que de aquellos cuentos me salpicaron fabulosas tramas, otras, desconcertantes por cuanto esperas que llegue un final que no aparece, me dejaron analizando el espacio en blanco de la hoja, para ver si en una suerte de milagro aparecía un nuevo fragmento para la historia. Así consumí Bestiario entre mis manos, el ardid de fábulas comunes pero tratadas con un estilo muy peculiar que me impulsó a seguir buscando, hasta que caí extasiada en "Los venenos", cuento del libro Final del juego (1956). Se dice de este relato que es uno de los más autobiográficos de Cortázar. Desde luego, pésima curiosidad que se pretende en los lectores, puesto que lo magnífico del escrito es que realmente habla de todos, es la infancia de cualquiera, con ese descaro narrativo de un niño que se siente ya crecido, que se esfuerza en rozar el amor con sus dedos diminutos. Esa infancia cargada de belleza, que se añora cuanto más lejana la deja el tiempo (que se lo digan a Rubén Darío y aquellos versos que rezaban: Juventud divino tesoro/ ¡ya te vas para no volver!/ cuando quiero llorar no lloro/ y, a veces, lloro sin querer). La dulzura de los ambientes, el olor del escenario campestre, esa eterna primavera de los niños, conduce través de la frescura de su protagonista (esté o no el propio Cortázar tras su voz) con la misma alegre sucesión de los hechos, de las experiencias vividas por todos, reconocibles con esa gracia ingenua de su mirada. Aquella gratificante sensación de calidez que me veló los párpados, también me arrastró de forma inevitable al recuerdo de Daniel, el pequeño protagonista de El Camino de Miguel Delibes, cuya gracia narrativa semeja tanto a la del personaje principal de "Los venenos". La diferencia es apenas estética, apenas de jerga lingüística: los "cachetes" españoles suenan a "bifes" para el argentino y los insufribles tirones de pelo, tienen un toque chileno al describirse explícitamente a través del verbo “mechonear”. Pero es que Julio Cortázar era también todo eso, la conciencia de las heridas políticas de Latinoamérica, el compromiso y ese desear correr por las calles como un niño fantasioso, con las piernas tiesas, sin doblar las rodillas, alcanzando momentáneamente la maravillosa sensación de ser un pájaro que vuela a ras del suelo.

