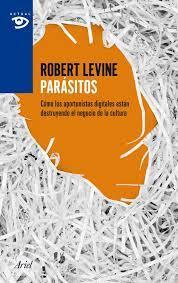
De entrada, admito que el libro de Robert Levine Parásitos. Cómo los oportunistas digitales están destruyendo el negocio de la cultura (2013) ha ampliado mi perspectiva sobre el problema que supone la encrucijada digital entre creadores de contenido, industrias culturales, empresas de medios y usuarios/consumidores. Esta ampliación de foco no es incompatible con un notable refuerzo de mis convicciones sobre una parte del problema que hasta ahora se consideraba central y mayoritaria cuando en verdad es residual y minoritaria, a saber: el intercambio de archivos entre particulares sin recurrir a webs de enlaces es una variante digital de un "mercado" (llamémosle así) que siempre ha existido y existirá. El desplome de los beneficios en discográficas, cadenas de televisión, periódicos, editoriales y estudios de cine no tiene tanto que ver con esta actividad, sino más bien --como acierta a diagnosticar Levine-- con una perversión legislativa de origen (ni técnica, ni de diseño, ni moral, como la mayoría de "expertos" apunta sin saber). De modo que sigo sin querer oír hablar que la culpa es de los usuarios/consumidores que con cada descarga descuentan una venta en la cuenta de resultados de las industrias culturales. El problema está en otra parte y el libro de Levine es una síntesis inmejorable para aprender y dejarse de tópicos propios de asesores, gurús, debates para memos y pataletas de creadores cabreados porque las cosas no funcionan como a ellos les conviene. No y no.
Y puestos a buscar un culpable (porque lo necesitan) ahí está la administración Clinton, que sancionó la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) en 1998 (que ha servido de base e inspiración para la mayoría de la legislación occidental posterior) y que, obsesionada como estaba por pactar con las empresas tecnológicas un reconocimiento legal del , decretó que las compañías de internet no eran responsables de los contenidos que circulaban por sus redes; y a pesar de que también limitaba el uso del fair use para materiales con derechos de autor, las compañías de medios siguen a día de hoy enquistadas en este argumento para no colaborar en la solución de un problema que a la larga les va a afectar de lleno. Así de sencillo entonces, así de complicado ahora.
"La piratería no es nada nuevo, por supuesto, y está lejos de ser todo el problema. Pero la fácil e ilegal disponibilidad de todo tipo de contenidos ha socavado su mercado legal de un modo que afecta al negocio de los medios al completo [...] Las compañías de medios que venden productos online tienen que bajar precios para competir con las versiones pirateadas de esos mismos productos por compañías que no cargan con ningún coste de producción. Al convertir en esencialmente opcional el pago por contenidos, la piratería ha fijado el precio de los bienes digitales en cero. El resultado es una carrera hacia el abismo" (pp. 3-4).
"Internet ha fortalecido a un nuevo grupo de intermediarios, como YouTube, que se benefician de la distribución sin necesidad de invertir en los artistas [...] O bien obtienen beneficios de contenido profesional sin pagar por él o bien dependen de contenidos generados por usuarios" (p. 8)
"Los directivos a ambos lados de este debate tienden a ver el pago por contenidos como una cuestión moral [...] El verdadero problema es cómo establecer un mercado funcional para el contenido online, ya se trate de venderlo o de sostenerlo con publicidad" (p. 10).
"Mientras que los canales de televisión deberían rendir serias cuentas si emitiesen programas sobre los cuales no tienen derechos, YouTube puede hacerlo impunemente siempre que lo haya publicado un usuario [...] Es razonable discutir si esto es o no algo bueno, pero ésta fue un elección del diseño, no un requisito de la tecnología" (p. 11).
El problema (y una posible solución) es que "la mayoría de las compañías online que han construido negocios basados en ofrecer información o entretenimiento no están financiando el contenido que distribuyen" (p. 7), que es lo que sucede con las cadenas de televisión en España con el cine (están obligadas por ley a invertir un porcentaje de sus ingresos, y lo hacen a regañadientes). Se quejan constantemente de una inversión establecida por decreto, pero no dijeron ni una palabra cuando se quedaron con la parte de publicidad que les quitaba la televisión pública, que les parecía hasta entonces una competencia desleal intolerable.
Levine se pregunta por qué hay que regalar en internet lo que se paga en el mundo físico. Esta es la estrategia no declarada ni admitida por las compañías de medios digitales, que se aferran a este estado de cosas debido a los beneficios que les reporta. Existen alternativas para que todos --creadores, editores y distribuidores-- puedan repartirse un mercado viable y atractivo para el usuario/consumidor; sus pormenores están documentados, estudiados, analizados, ensayado y probados en casos de éxito: financiar los contenidos a base de publicidad, y si esto no resulta rentable, cobrar a los usuarios una tarifa que cubra los costes del servicio y genere un modelo de negocio con beneficios. Pero muchos gurús siguen empeñados en que la teoría económica clásica no sirve para el mundo digital (será para el que tienen en sus iluminadas mentes). El principal problema que provoca esta estrategia sesgada es que las compañías tecnológicas no hacen mercadotecnia orientada al usuario/consumidor; están convencidas de que el servicio lo es todo; por eso declaran en público (pero no en privado) que si los artistas no ganan dinero con su arte deben vender otra cosa para poder seguir dedicándose a crear (lo triste es que encima algunos van y les hacen caso y montan colecciones de ropa, accesorios y chorradas varias).
El libro se estructura en capítulos que se ocupan de cada uno de los sectores afectados: la música, la prensa escrita, la televisión, los libros y las películas, con un repaso cronológico y valorativo de los principales hechos. Sin embargo, es en el capítulo primero y en el tercero donde el autor agarra el toro por los cuernos y se centra en el debate legal, en los intereses económicos enfrentados y en la cadena de errores políticos, legales y económicos que desembocaron en la infausta DMCA de 1998.
Levine rompe una lanza en favor de los creadores, los verdaderos perjudicados en esta lucha entre medios de comunicación tradicionales y digitales; a pesar de que a veces propone ejemplos cuidadosamente escogidos para no dejar grietas para la contrargumentación de sus razonamientos. Algunos de ellos resultan cruciales para su teoría, por lo que conviene quitar algo de IVA: los sitios web que facilitan las descargas está claro que no comenten ninguna infracción directamente, igual que los fabricantes de automóviles no fabrican vehículos para huidas en robos y/o atracos equipados con dispositivos que cambien la matrícula durante la huida (p. 20). Es un ejemplo inexacto, parcial e interesado, ya que encaja mucho mejor el de los fabricantes de armas: a pesar de los desastres irreparables que provocan, a nadie se le ha ocurrido nunca demandar a los inventores, fabricantes, vendedores y/o compradores de armas que directamente los provocan. Es duro aceptarlo pero es así. Es un argumento irrebatible y los beneficiarios harán bien de aferrarse a él mientras puedan.
La analogía de los fabricantes de armas siempre me había parecido definitiva para ilustrar el problema, pero unas páginas más allá, hablando del sector cinematográfico, Levine da con la analogía perfecta, útil e inquietante desde el punto de vista ético: compara a los bancos suizos con los servicios de alojamiento de archivos (perseguidos mientras las compañías de internet asisten en primera fila como si no fueran corresponsables): ni los unos ni los otros quieren saber quién hace qué, pero saben perfectamente que todos están allí por lo mismo. Nadie desea saber lo que se aloja en los bancos suizos y en los inmensos e inasibles repositorios de internet. Doble moral, doble beneficio.
Al final, tal como lo presenta Levine, el debate desembocará en una encrucijada: o modificar la DMCA o modificar los derechos de autor. Como parece que lo primero no sucederá de momento, los partidarios de la reforma de los segundos acumulan argumentos muy sólidos: plazos demasiado largos antes de pasar al dominio público (Disney es una experta en presionar para ampliarlos cuando están a punto de caducar), daños estatutarios elevadísimos en caso de infracción y, por último, un concepto de fair use (en Europa este concepto ha derivado en el derecho reconocido a la copia privada) demasiado ambiguo. Como hace muy bien en recordar Levine, los derechos de autor (cuya primera legislación data de 1710) se crearon para proteger la expresión (difusión) de las ideas, no las ideas mismas (de éstas se deben ocupar las leyes sobre la libertad de expresión); se concibieron más bien como un límite a los monopolios del saber científico y tecnológico antes que del artístico, de manera que determinadas obras puedan pasar al dominio público y ser objeto de uso para beneficio general o mejora una vez pasado un tiempo de explotación exclusivo (concedido a un titular que casi nunca es el creador, no lo olvidemos). El problema y la paradoja actual es que las leyes otorgan a los creadores unos derechos que la legislación no pueden hacer cumplir, así que esos derechos son cualquier cosa menos un derecho (p. 96).
Levine admite la necesidad de cambios legislativos en materia de derechos de autor, pero también critica las visiones simplistas, sesgadas, utópicas e ingenuas de los defensores de la cultura como repositorio intelectual y artístico libre, porque detrás de todos ellos está Google (y otras compañías como ella) que dependen del contenido y prefieren no tener que pagar nada por el:
"Al igual que muchos reformadores de los derechos de autor, Lessig idealiza el pasado como una época más participativa en la que el arte florecía en ausencia de grandes corporaciones mediáticas [...] y Lessig parece creer que YouTube puede devolvernos a ese tipo de cultura orgánica. La idea es que el auge de las modernas compañías de medios no es más que un interregno entre la cultura popular del siglo XX y la cultura del remix del XXI" (p. 107).
Y es que Google ha levantado un modelo de negocio diabólico a partir de las facilidades que ofrece a la piratería (en menor medida) y el aprovechamiento de contenidos de los que no es poseedor; una estructura que favorece al distribuidor y perjudica a todos los demás actores del mercado (exactamente igual que sucedía antes con los modelos analógicos, aunque Levine no lo dice): el artista, el autor, siguen siendo los que menos reciben en la cadena de valor. Y lo que es peor, la política de Google fomenta la información-basura: igual que los recortes en las cadenas de televisión derivan en un aumento de con contenidos baratos y de mala calidad; de la misma manera los recortes en las redacciones de los periódicos provocan una información llena de errores, inexactitudes, no contrastada y sin apenas análisis.
Mientras la publicidad que inunda internet y llena las arcas de Google siga centrada en el número de lectores los únicos contenidos valiosos que se fomentarán serán las historias y los cotilleos sobre famosos, no los textos bien elaborados sobre una cuestión social. Por culpa de esta política, gran parte de la información en internet es el equivalente a la telerrealidad digital: se fabrica fácilmente, sin apenas costes, y encima a la gente parece gustarle. Este es el nefasto resultado de un cambio a un modelo de negocio basado en publicidad barata centrada en volumen, no en contenidos. La internet que padecemos hoy se compone de información redundante, inútil y no fiable acorde con la publicidad igualmente redundante, ubicua y apenas segmentada que ofrece la compañía del buscador.
La capacidad de análisis de Levine es envidiable a la hora de hacer diagnósticos sobre las causas de la debacle en cada sector, aunque cada capítulo resulta desigual en cuanto al nivel de crítica documentada. Hay para todos:
1. La televisión: "En estos momentos la televisión por cable es un sistema caro e ineficiente que fomenta la competencia por la calidad. En casi todos los sentidos es exactamente lo contrario de internet, más eficiente, donde se piratea más contenido del que se compra y donde los productores de los programas se sienten presionados para regalarlos antes de que otra compañía lo haga por ellos. La competencia es sobre costes y el ranking de búsqueda de Google [...] Si el cable funcionase como internet, el resultado sería una carrera hacia el abismo: programas que se miran gratis, se hacen baratos y se olvidan rápido" (p. 177).
2. Los libros: "Algunos ejecutivos de empresas tecnológicas afirman que las editoriales tienen que bajar el precio de los e-books para animar las descargas ilegales [...] Pero la experiencia de los sellos discográficos indica que algunos consumidores piratearán libros sin importar su precio, y otros siempre los comprarán, y el comportamiento del resto depende más de las circunstancias y la comodidad que de otra cosa" (p. 194).
3. La prensa escrita: "En lugar de aplicar la economía de los medios regulares a las publicaciones online, lo que implicaría gastar más dinero en informar, la mayoría de los ejecutivos tecnológicos presionan a las publicaciones tradicionales para que se adapten a la economía online: anuncios baratos [y de dudosísima eficacia dada su ubicación y saturación] y contenidos que cuesten lo mínimo posible" (p. 150). El problema es que "aunque el acceso generalizado a la banda ancha de alta velocidad ayudaría a asegurar la distribución del periodismo, no hay ninguna razón para creer que ayudaría a la creación de periodismo. Financiar la infraestructura digital no ayudará a solucionar el problema más de lo que construir fábricas de papel hubiese ayudado décadas atrás" (p. 151). Lo cierto es que apenas un 10% de usuarios/consumidores están dispuestos hoy a pagar por las noticias (y quizá todo lo demás). La tecnología, a pesar de lo que se empeñen en repetir los gurús, no mejora nuestra forma de estar informados, simplemente mejora la forma en la que la información se presenta.
4. El cine: los números que hace Levine sobre los efectos de la piratería en el sector cinematográfico (pp. 207-208) no son tan catastróficos (recomiendo encarecidamente su lectura antes de opinar sobre el tema); aun así, Hollywood es la que mejor encara el problema (gracias a que tiene el precedente de la música para corregir errores). No son ni la tecnología ni la legislación sobre derechos de autor los que producen artistas, estas cosas son sólo el contexto, un caldo de cultivo; Levine pone el ejemplo de la República Democrática Alemana antes de 1989, donde los artistas no obtenían ningún beneficio ni se permitía la iniciativa privada y no surgió ningún artista importante, al contrario que en la República Federal Alemana (Fassbinder, Wenders...). Pero si hay gente que invierte mucho dinero, parece olvidar el autor, es porque ha existido (y existe) perspectiva de enriquecimiento.
El autor cree que los blogueros y demás usuarios/consumidores están inmersos en la bruma del precio, así que lo lógico es que se pongan de lado de cualquiera que ataque o tache de avariciosos a titulares de derechos o haga suya la causa de la gratuidad. Como las compañías tecnológicas no sacan directamente beneficio de los derechos (aunque sí tráfico gracias a contenidos que no pagan) parecen instituciones filantrópicas al estilo de la visión ingenua de Lessig. En general, se trata de un debate asimétrico y absurdo, ya que lo único que cuenta es el modelo de negocio que hay detrás. Los activistas y los empresarios están discutiendo sobre las consecuencias, no sobre las causas del problema. Mientras no se afronten las causas no cambiará nada.
El libro de Levine, además de hacer un repaso crítico a la historia de la historia reciente, propone una evolución de los derechos de autor hacia el copyrisk, una especie de licencia general de uso y distribución que evitaría el estado de vigilancia paranoico (e inútil) actual. El problema es que si este tipo de canon no se impone es porque las sociedades de gestión hacen un nefasto reparto de las licencias (como sucede en España con la SGAE).
Aun así, las reticencias de las compañías para aceptar esta licencia general, aparte de los problemas legales que plantea (¿se considera venta o licencia a efectos jurídicos?), demuestran que saben perfectamente que beneficiarán al arte en general y perjudicarán sus ingresos; por eso tratan desesperadamente de agotar el modelo de negocio basado en la venta de copias físicas, a pesar de los rendimientos descendentes, porque todavía hoy (sí, hoy) ganan dinero. Su estrategia se centra en alargar y mejorar las condiciones parciales de un mercado en decadencia a pesar de sus declaraciones apocalípticas en plan fin de ciclo. La prueba: discográficas, cadenas de televisión, prensa escrita, editores y estudios de cine siguen obsesionados por encontrar una fórmula que permita vender sus productos online (descarga, streaming...) sin canibalizar los rendimientos de sus canales tradicionales. ¿Pero en qué mundo vive esta gente?
Esta inmensa contradicción es su mayor error: creen que pueden jugar con garantías en ambas ligas y que el modelo caducado puede volver a ser tan rentable como antes (cuando lo cierto es que esos tiempos no regresarán). Sus decisiones y sus estrategias (pp. 262-263) demuestran que no son tontos, al contrario, pero sí miopes a medio plazo. Esa será su condena a largo plazo.
Los activistas no van a la zaga en ingenuidad en esta pugna: "presentan la elección sobre nuestro futuro online como una opción entre el control y la creatividad, pero en realidad se trata de elegir entre el comercio y el caos. Un sistema completamente cerrado sin duda pondría fin al propósito de internet: limitaría tanto el comercio como la creatividad. Pero lo mismo haría uno absolutamente abierto, en el que la venta de contenidos digitales [...] se volverá casi imposible a largo plazo. Contamos ya con una infraestructura de comunicaciones del siglo XXI, pero ésta sostiene una economía del siglo XVII, cuando los artistas necesitaban mecenas y sólo los objetos físicos poseían valor. Eso no parece precisamente progreso" (pp. 279-280).
Es cierto que la cultura ha entrado en una dinámica propia de Wallmart: tiendas que imponen precios y condiciones de venta, y proveedores que cumplen recortando costes como pueden (p. 239). El aluvión de problemas que ha provocado la tecnología en el mundo de la economía de la creatividad no es más que la cruda consecuencia de un mercado desregulado por ley, fomentando una competencia radicalmente libre al abrigo de un cambio tecnológico tanto o más radical. Es justo el tipo de panorama con el que sueñan los gurús del neoliberalismo; aunque parece que a los que no les va tan bien no cantan las excelencias de la sacrosanta libertad de mercado.


