- Primera parte: Una mujer incómoda. El horrible crimen de la Azorera (1897)
- Segunda parte: Salió en portada. Dos veces culpable (1898)
Como venía tiempo rumoreándose que pasaría, el 9 de junio de 1899 llegó la bomba informativa: el último recurso posible de Rafael Gancedo para conseguir que le fuera conmutada la pena de muerte fue tumbado por el Tribunal Supremo. En quince días habría de ejecutarse la última pena, en plaza pública -gente, fiesta y morbo mediante-, y la única persona que podría salvar la vida del reo tinetense era la reina María Cristina, como regente que era del reino español. Por aquel entonces, la pena de muerte se veía ya como un mal a evitar, por muy grave que hubiera sido el crimen del procesado; que lo fue, como hemos visto, pero aquello no justificaba, en opinión de muchos intelectuales, que le partieran el cuello de cuajo sobre un patíbulo y rodeado de ciudadanos ávidos de presenciar una muerte violenta: justo lo que se pretendía castigar. Ésa fue la razón por la que se empezó a sentir, en las últimas dos semanas de su vida, enorme lástima por Gancedo, hasta el extremo de desarrollarse toda una campaña en pos de su indulto o, mejor dicho, de la conmutación de su pena de muerte por una más civilizada, más moderna, más del siglo XX futuro, cadena perpetua.

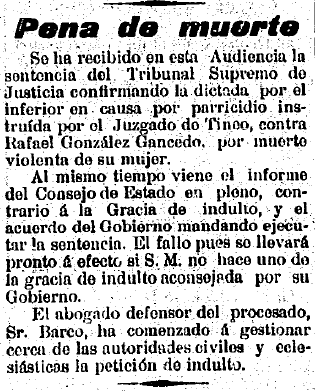
El abogado, el señor Barco, permitió para tal fin que le acompañase en cada visita diaria a Gancedo un periodista del periódico ovetense. Así, nos llega que el 11 de junio se gestionaron activamente aún las diligencias para lograr el indulto y que los resultados parecían poder ser positivos, por eso “el reo se encuentra realtivamente tranquilo, pues confía en que, dadas las gestiones que en su favor se hacen, ha de conseguir ser indultado”. ¡Animalico!
El 12 de junio las cosas pintaban peor. El periódico del día 13 hace un llamamiento a sus lectores para que persistan en el envío de telegramas a Su Majestad, para que la presión ayudase a acelerar un indulto que ya comenzaba a ser necesario: esa misma semana, advierte EL CARBAYÓN, sería ya trasladado Gancedo a la cárcel de Tineo, y el verdugo iniciaba ya los preparativos para venir a instalar el cadalso, muy probablemente en la Zorera de Xenestaza o, en su defecto, en la misma villa tinetense.


La noche del 21 Gregorio Mayoral, acompañado del regimiento del Príncipe, entraron por Grao de improviso, ante la alarma de sus ciudadanos que se persignaban al paso del ejecutor de justicia. El maestro de Bascones, aquel día, no dio clase: sacó a los alumnos al paso de los coches que, creía, transportarían a Mayoral. “Cerca de ellos”, dice EL CARBAYÓN, “pasó inadvertido el ejecutor de la justicia, que creyeron algún conducido, por ir a pie con la Guardia Civil.” ¿Puede haber mayor muestra de que Mayoral, aún a pesar de su profesión, no se le notaba la muerte en la cara, como muchos pensaban? A quien sí se le notaba, cada vez más imprimada en el rostro, era a Gancedo. Aquel día casi no comió, las fuerzas comenzaban a fallarle y, a última hora, fue desprendido de sus grilletes; de este modo mandaba la ley que pasase sus últimos días un condenado a muerte. Una voz le despertó a las dos de la mañana. A la puerta de la cárcel, el carruaje que le llevaría a la cárcel de Tineo, escoltado por ocho guardias civiles, le esperaba. La nocturnidad con la que se llevó a cabo el traslado no impidió que hubiera decenas de curiosos presenciándolo: la suerte de Gancedo ya estaba echada y, en cierto modo, verle con vida era una experiencia casi exótica digna de los más ilustres privilegiados.
EL CARBAY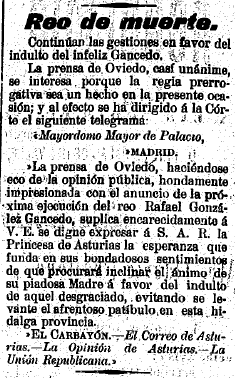
Dura e incomprensible: así era la vida del ejecutor de la justicia, de esa justicia que promovían o, cuanto menos, exigían los mismos que, al disponerse a cumplirla, le negaban el saludo. Como si Gregorio Mayoral, el buen verdugo que llegó a perfeccionar el garrote vil para que el reo sufriera lo menos posible, aquel que llegó con los ojos abnegados en lágrimas a su casa el primer día que cumplió una sentencia de muerte, tuviera culpa alguna del trabajo que le había tocado desempeñar. No. Gregorio Mayoral no tenía la culpa de que dos años atrás Gancedo hubiera decidido estrangular a su mujer y que, al tiempo, aplastase hasta la muerte a su hijo; ni de que España siguiera en manos de unos gobernantes que no sabían aplicar más justicia, todavía -a las puertas del siglo XX- que la medieval. Aunque, en el fondo, ¿de quién era, entonces, aquella culpa, aquella horrible, espantosa culpa?
- Cuarta y última parte: Salió en portada. Muerte en Tinéu (1899) -muy pronto-

