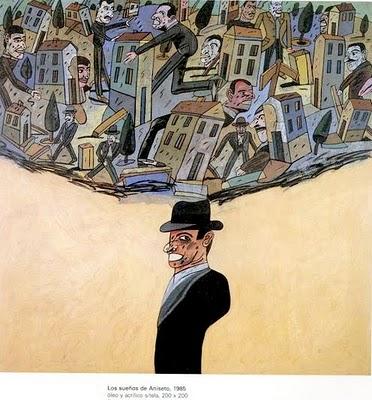
Días atrás, con motivo de la entrega del premio Calderón de la Barca al pintor Antonio Seguí, dije que la decisión de Carlos Saráchaga de limitar el premio al ámbito de la pintura fue un notable acierto, porque libera a los jurados de la abrumadora obligación de navegar en la fronda de instalaciones, readymades, videos, fotografías, body art, gastronomía, performances y otros hallazgos que en nombre de la variedad se ofrecen al público en las grandes ferias y bienales de arte.
A continuación señalé que los mingitorios, tiburones y colchones se convierten transitoriamente en obras de arte cuando son presentados en el museo, pero cuando retornan al mundo profano se mimetizan irremediablemente con la vida y desaparecen del mundo del arte.
Como era de esperar, al finalizar el acto de entrega del premio parte del público presente dijo sentirse ofendido y escandalizado por mi inaceptable intolerancia.
¿No es admirable, pensé, que se me acuse de intolerante por atreverme a señalar el fracaso de una fórmula ideológica que desde mediados del siglo XX pretendió enterrar al arte de la pintura, supuestamente obsoleto y ajeno a nuestra época, y suplantarlo por las maravillosas, inéditas y desconocidas nuevas formas ocultas en las entretelas del futuro?
¿No se basó esa idea del progreso del arte en la más cerrada intolerancia puesta al servicio de la defenestración de la pintura?
¿No se anunció miles de veces, en altaneros manifiestos y reveladoras profecías, la definitiva muerte de la pintura?
¿Acaso las nebulosas teorías de los Romero Brest y los Danto, anunciadoras de la deslumbrante inminencia que sucedería a la era de la pintura, no proliferaron hasta convertirse en la Biblia de las colonias conceptuales?
¿Qué extraño fenómeno ha convertido a esos rabiosos intolerantes de ayer en estos plácidos tolerantes de hoy, que se escandalizan cuando se les dice que los mingitorios, tiburones y colchones nunca serán obras de arte, sencillamente porque no lo son, y que no basta colocar la etiqueta de arte sobre una oreja de cerdo para que la oreja de cerdo se convierta en una obra de arte?
¿Cómo se explica este aire de fin de época, donde los rabiosos intolerantes del minuto pasado estrenan el ropaje de la tolerancia y proclaman la defensa de la variedad artística?
La respuesta es una sola y es muy sencilla: a esta altura de los acontecimientos el hartazgo del público se ha hecho inocultable.
El ciudadano común, acusado de “no entender” la práctica irracionalista, mágica y retrógrada de atribuir valor artístico a las cosas corrientes, se encoge de hombros y se aleja cada vez más del reino de la superchería artística.
Frente a esa realidad cada vez más inocultable y en un esfuerzo desesperado por mantener sus privilegios (léase buena prensa y jugosos presupuestos y subvenciones al arte contemporáneo), los lobos decidieron disfrazarse de corderos y proclamaron una amnistía general bajo el lema “todo es arte”… incluyendo la pintura.
El negocio implícito es muy claro: “no nos ataquen”, dicen los recientes conversos, “no denuncien la vaciedad y la estupidez del arte conceptual y a cambio nosotros aceptaremos la pintura”.
Así se inició la era de la variedad, que aporta un doble beneficio al arte conceptual: tiende a neutralizar los comentarios de los incrédulos y coloca al procedimiento irracionalista de convertir los objetos comunes en arte bajo el amparo de la pintura.
La moraleja de esta historia es que el análisis inteligente de un cuadro de situación está muy lejos de ser un rasgo de intolerancia.
