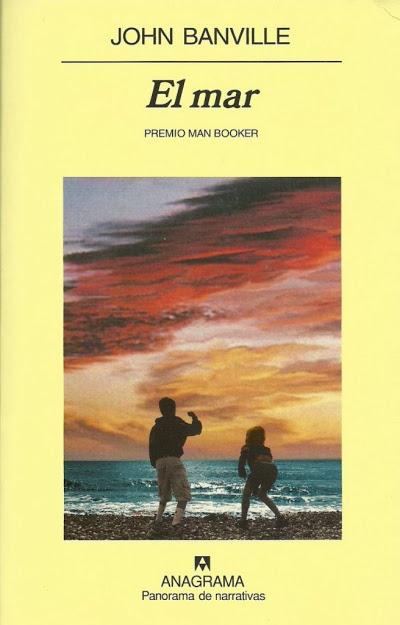
El mar como refugio de la muerte y sus recuerdos. Y también de la vida y sus encrucijadas. Interrogantes, unos y otros, que sólo uno mismo sabe que están ahí. A la espera de esa respuesta imposible, como imposible es resucitar a la persona que se ha ido. Un desaparecido entre el vaivén de las olas que todo lo tragan, y a veces, algo nos devuelven. La metáfora del mar en la novela de John Banville es como una letanía del ahorcado, porque en ella se hayan todas las plegarias del amor y del pasado. De aquello que se silenció y nunca se dijo. De la lealtad ante el precipicio que conduce a la muerte. Y de la fuerza de un pasado al que se necesita volver para revisitar aquello que fuimos, porque ese es el único refugio en el que abrigarnos de la intemperie del día a día. Con un estilo pulcro y sin más florituras que las de sugerir más que mostrar, Banville se precipita en esta novela —ganadora del Premio Man Booker 2005— sobre la incapacidad que mostramos sobre la soledad forzada; sobre la fragilidad del ser humano que no sabe hacia dónde dirigirse sino es a ese mar que esta vez ni cura ni salva, sino que se muestra retador con los recuerdos. En esos márgenes donde la marginalidad no levanta sospechas, su protagonista, Max Morden, muestra esa rebeldía —solapada a lo largo de su vida— para pedir un auxilio asincopado carente del ritmo frenético de las emergencias.
En esta novela el mar se nos muestra como un escenario imaginario dentro de la mente de Max Mordeny lleno de esa capacidad innata de evocación que tienen las olas a la hora de rescatar esa parte de nuestras vidas que se desdibujaron por el continuo vaivén de los días. En clave casi poética a veces, irónica otras y con dosis de novela negra en su recta final, Banville nos sumerge en un universo de ahorcados sin sogas visibles al cuello. En una sociedad que desprecia a la muerte y nos muestra a los seres humanos como personajes de ficción: inmortales y atados a las carencias de unos valores que necesitan de la plenitud de una juventud imaginaria y siempre imaginada. Al otro lado de esa hueca salmodia, el protagonista de El marse pierde en su propio espejismo, aquel que busca un sentido contrario a la inmortalidad y al nulo valor que le damos a la muerte. Como nulo es el culto que nuestra forma de vida tiene hacia las miserias ajenas. Igual de nulo que el de aquellos que nos avisan de que la vida es un camino lleno de abismos. Abismos que solo ven y solo sufren los que conocen cual es el verdadero valor de la vida. Aquel que se refugia en el preaviso de una muerte anunciada. La constatación de una ausencia. O el triunfo del que se lanza al vacío desde la azotea de un edificio de catorce pisos de altura. El culto a la vida solo piensa en sí mismo. Y en despreciar a los demás. Es un espejo que no tiene la cualidad del reflejo. Es un agujero negro, compacto y oscuro, porque nadie acepta la fuerza genocida de la barbarie que se cierne sobre nuestros hombros. En este tiempo de pandemias indiscriminadas las muertes pesan. Y a los muertos se les olvida. Muertos como hologramas planos que primero aparecen y más tarde se van. Nuestra inmolación de la muerte es infinita, igual de infinita que el dolor que provoca la ausencia de la persona amada.
John Banville, en El marnos arrastra hacia su interior para mojarnos con esa letanía del ahorcado que se convierte en una oración ordenada de movimientos reflejos que nos conducen a una sinergia donde el instinto no puede engañar a los sentimientos. Y donde la muerte no es un simple pasar página, como si todo se redujera a una apacible tarde de playa con sombrilla incluida con la que poder refugiarnos del dios sol y sus dañinos rayos que todo lo envejecen y precipitan. Como dijo Albert Camus: «El Acto más importante que realizamos cada día es tomar la decisión de no suicidarnos.»
Ángel Silvelo Gabriel.

