Imaginemos que de repente mañana amanecemos en el año 1939 en la soleada California y más concretamente en Hollywood: hemos llegado gracias a la seductora oferta de un estudio cinematográfico: convincente más por las expectativas que por el sueldo, básico, aunque suficiente para vivir tranquilamente en una época en la que la Gran Depresión económica causada por los engaños financieros del veinte todavía persiste en los Estados Unidos de Norteamérica: en Europa están peor, están a punto de entrar en una nueva lucha fraticida, pobres contra pobres para beneficio de ricos impolutos.
Nathanael West publica la que a la postre será su última novela, The day of the locust (cuyo título se traduce demasiado simplemente como El día de la langosta), porque al año siguiente, 1940, fallecerá con apenas 37 años de edad justo el día después del fallecimiento de su amigo Francis Scott Fitzgerald, que dejó inacabada una novela, The Last Tycoon, relativa al Hollywood que ambos conocían bien. Una coincidencia más no tan sólo por la amistad y juventud de ambos autores, pues la novela de West se halla ambientada en el mismo Hollywood de la época, unos años treinta en los que la industria cinematográfica fue adquiriendo importancia económica y popularidad al punto que "ir a la costa Oeste", con lo grande que es el país, acabó por significar acercarse a esa California de celuloide que había sucedido a la meca del oro metálico de años atrás.
La prematura partida de West comporta que su novela haya adquirido con el paso del tiempo una pátina criptográfica que provoca diversas interpretaciones relativas a su significado. La mayoría de los humanos somos demasiado simples para convivir con obras producto del trabajo de un semejante -usualmente dotado de un ánimo artístico que nos supera- que ofrecen muchas claves de entendimiento, muchas respuestas a una misma pregunta, y esa amplitud, esa panoplia desplegada por el autor ante nuestros ojos requiere que, tarde o temprano, sea explicada para poder ser digerida en paz. No siempre el autor está por la tarea, porque no quiere o porque su propia obra se le escapa, pero en este caso, amigos, tan sólo caben conjeturas, elucubraciones.
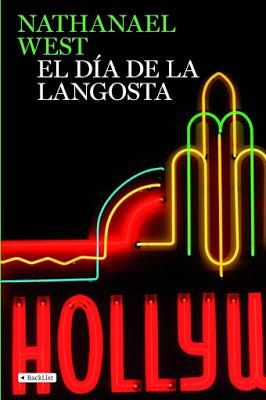 Mi buen amigo Paco Machuca, gran cinéfilo y mejor literato, tuvo a bien obsequiarme con la edición cuya carátula margina estas letras y en su amable nota introductoria hace mención de la semblanza hollywoodiense pergeñada por el joven autor West, un neoyorquino trasladado a la meca del cine para ejercer como guionista con cierta eficacia por lo menos durante cuatro años antes de publicar esta novela corta, de modo que cabe suponer conocía muy bien el ambiente que describe. Sin embargo, conforme iba leyendo capítulo tras capítulo me embargaba la sensación que West simplemente se sirve de la sociedad que pulula en torno a la industria del cine precisamente porque no necesita inventar nada respecto a lugares y situaciones: las ha vivido, ha estado en esos sitios, ha visto los sucesos, ha tomado nota de ello, le constan.
Mi buen amigo Paco Machuca, gran cinéfilo y mejor literato, tuvo a bien obsequiarme con la edición cuya carátula margina estas letras y en su amable nota introductoria hace mención de la semblanza hollywoodiense pergeñada por el joven autor West, un neoyorquino trasladado a la meca del cine para ejercer como guionista con cierta eficacia por lo menos durante cuatro años antes de publicar esta novela corta, de modo que cabe suponer conocía muy bien el ambiente que describe. Sin embargo, conforme iba leyendo capítulo tras capítulo me embargaba la sensación que West simplemente se sirve de la sociedad que pulula en torno a la industria del cine precisamente porque no necesita inventar nada respecto a lugares y situaciones: las ha vivido, ha estado en esos sitios, ha visto los sucesos, ha tomado nota de ello, le constan. Pero su intención, la fuerza de su relato, lo que a él le interesa hacernos entender, no está sólo en Hollywood: es una fabulación localista que contiene una parábola internacional.
Me faltan entre otras cosas, aparte de conocimientos ilustrados, las lecturas de por lo menos un par de obras más de Nathanael West, pero según consta precisamente el autor empleó buena parte de sus ahorros en promocionar una obra de teatro, así que en buena lógica deberíamos admitir que no le era ajena la cualidad de escribir diálogos, reforzada esa impresión por su actividad profesional como guionista de cine, aunque ya sabemos que también ha existido siempre el especialista, por lo cual el teatro vuelve a ser básico en mi teoría.
La novela de West, con ser corta, tiene muy pocos diálogos; poquísimos, para una pieza en la que hay media docena de personajes importantes, poquísimos para una obra sin un protagonista esencial, más allá que el joven Tod Hackett, alter ego del propio autor, un dibujante que abandona sus estudios nada menos que en Yale, seducido por un cazatalentos de hollywood, convertido en el centro de una serie de acontecimientos peculiares, propios de la época de miserias y grandezas, en muchos de los cuales el joven Tod será poco más que espectador.
La forma en que West escribe su texto es más descriptiva que dialogada en el sentido que, a diferencia de otros autores y desde luego de la técnica teatral, la psicología de los personajes no la conocemos por sus dichos sino por sus actos y estos nos serán relatados, en buena parte, por el trasunto del autor de la novela: así, Faye Greener, la bella aspirante a actriz que remueve los sentidos de Tod vive con un padre que usa sus artificios de genuino cómico de vodevil de barraca para vender una pócima falsa y los amigos de ella son tristes despojos de belleza masculina que ni siquiera disponen de tejado donde cobijarse, mientras los personajes de la industria viven a todo lujo y se permiten todo placer que pueda pagarse y es mucho, porque hay decenas de personas, mujeres y hombres, dispuestos a lo que sea para subsistir en la meca del cine, ese lugar cumbre de una sociedad abocada a las apariencias en la que todo lujo es poco aunque el oropel sea simplemente de cartón piedra.
Los personajes relatados por West se hallan presos de condicionantes pero no libres por ello de complejidad: sus defectos, sus anhelos, no son simplemente lo que les llevan a actuar de determinada forma: no hay una linea que podamos seguir para poder entenderlos del todo: están de alguna forma vivos y se van desarrollando de un modo que no podemos prever: el propio autor nos avisa cuando, describiendo a Tod, advierte que "a pesar de su apariencia, en realidad era un joven complicado con un juego entero de personalidades, una dentro de la otra, como las cajas chinas. Y El incendio de Los Ángeles, un cuadro que pronto pintaría, demostraba definitivamente que tenía talento."
Así que tengo la impresión que aciertan aquellos que ven en El día de la langosta mucho más que la acerada y minuciosa descripción de una sociedad nacida de la ambición en los páramos californianos donde se construyó la industria del cine: quizás porque de resultas de sus amistad con Scott Fitzgerald sabía que aquel se iba a ocupar de la parte ejecutiva, West casi que la desdeña, permitiendo su aparición a través de un par de personajes, pero centrando toda su atención en el pueblo llano, en aquellos que se desplazan hasta el lugar en busca de una vida mejor, creídos que allí van a encontrar el paraíso o por lo menos satisfacción a sus anhelos de mejoría.
El retrato que hace West de esas personas resulta desalentador y va adquiriendo tintes caóticos y grotescos, apuntados por el autor con inteligencia, indicando que el joven diseñador de escenarios Tod halla inspiración en los carteles goyescos; importante resulta asimismo el desarrollo del personaje de Homero Simpson que en realidad acaba por constituirse en el eje central, el detonante de no pocas de las impetuosas situaciones relatadas por West que lenta pero firmemente nos lleva hasta el paroxismo del apoteósico final.
Uno acaba de leer el texto: mejor sería usar el verbo devorar, desde luego, porque atrapa y advertida la brevedad, es de esas novelas que te engancha y te dices que: va, que la acabo. Y la acabas y de inmediato te preguntas: ¿El día de la langosta? ¿Qué langosta? En todos los ágapes no ha habido ninguna langosta. Y empiezas a mascar el texto y te das cuenta que lo de la langosta se refiere a la plaga de la langosta: a la multitud que acaba cómo acaba precisamente por culpa de la manipulación interesada que ha recibido, por haber creído que debe admirar lo que no son más que héroes de pacotilla, artistas de la ficción y el engaño, y de repente, recuerdas que la novela aparece en 1939 y empiezas a pensar que quizás Nathanael West también se acordaba, al escribir su novela, de lo que estaba pasando en Europa en aquellos momentos, con una población empobrecida fijando sus anhelos en promesas de nazionalistas populacheros que acabarían dándoles puntilla, una sociedad dispuesta a perder su individualidad en el amorfo movimiento de la multitud descerebrada.
La novela de Nathanael West, evidentemente, da mucho que pensar: su lectura es fácil porque el texto está muy bien escrito y es ágil y ligero, pero en el fondo, es un hueso duro de roer y da más de sí de lo esperado ab initium.
Prueba de ello es que tardó 36 años en aparecer por las pantallas de cine y desde hace 42 años a nadie se le ha ocurrido, todavía, hacer una nueva versión.
 Tuvo que ser el británico John Schlesinger quien en 1975 y apoyándose en un guión escrito por Waldo Salt el que nos ofreciese la versión cinematográfica de la novela, película del mismo título The Day of the Locust que se tradujo muy correctamente al castellano: Como plaga de langosta. (Cabe señalar, por si aparecen los tiquismiquis como yo mismo, que en inglés locust se emplea para el insecto y lobster para el suculento manjar marino)
Tuvo que ser el británico John Schlesinger quien en 1975 y apoyándose en un guión escrito por Waldo Salt el que nos ofreciese la versión cinematográfica de la novela, película del mismo título The Day of the Locust que se tradujo muy correctamente al castellano: Como plaga de langosta. (Cabe señalar, por si aparecen los tiquismiquis como yo mismo, que en inglés locust se emplea para el insecto y lobster para el suculento manjar marino)Del trabajo de esa pareja, Schlesinger y Salt, ya habíamos disfrutado unos pocos años antes en Midnight Cowboy, tal como relatamos aquí hace más de diez años y desde luego todavía recuerdo la extrañeza que me causó en su día la visión de la película basada en la novela de Nathanael West, al punto que, leída la novela, ha sido una suerte poder hallarla y paladearla con otras sensaciones, distintas, evidentemente, fruto por una parte del conocimiento previo que otorga la lectura del original y por otra, el bagaje que uno ha ido acumulando en sus alforjas a lo largo de 42 años.
Schlesinger agarra el toro por los cuernos y ejecuta un trabajo cinematográfico sobresaliente: de una parte recrea muy bien el Hollywood de la época ofreciendo una reconstrucción de los ambientes y actividades tanto profesionales como personales de todos los variados individuos creados por la pluma de West y usando la cámara como traductora perfecta de las descripciones literarias, moviéndola con elegancia sacando el mejor partido de la sabiduría del camarógrafo Conrad Hall y de otra parte continúa con la tónica empleada por el novelista: los diálogos son escasos, insustanciales psicológicamente, más que nada explicativos: una vez más, la acción domina el relato y hay que alegrarse porque en el cine la fuerza visual es fundamental y Schlesinger la tiene: a paletadas, la tiene: da un recital de caligrafía cinematográfica siguiendo a punto y seguido la novela con una sola intromisión de carácter sectario, un anticipo del inenarrable final que ni aún leído deja de sorprender.
La película tiene un generoso metraje de casi dos horas y media y no se hace pesada pero agobia: ahora, recién leída la novela iba sobre aviso; pero recuerdo su visión en el cine como una situación realmente incómoda: Schlesinger no dulcifica en absoluto el relato de West: al contrario, exacerba al máximo esa sensación que se va apoderando del espectador de un cierto pánico, una desazón desconcertante, un pesimismo creciente relativo a la condición humana, una especie de preaviso intuído de la explosión a soportar. El mensaje sigue siendo complejo y provocará interpretaciones distintas en distintos espectadores pero de lo que no hay duda es que en esta ocasión el director ha leído al novelista y ha sabido trasladar a imágenes un texto que de sencillo tan sólo tiene la apariencia del primer vistazo.
El trabajo realizado por Schlesinger y Salt es más que encomiable y hay que aplaudir a los directores de la Paramount por haberla producido en esas circunstancias: a mediados de los setenta la Paramount podía permitirse el lujo de rodar una película que a todas luces no iba a ser comercial de primera semana y aún así la rodaron con todos los medios posibles: eso es hacer cine de verdad, el que trata de aunar arte, cultura y negocio. En esta película se mantiene incólume la fuerte crítica social que hallamos en la novela, sin dulcificar ni acomodarla para ser trasegada dulcemente por el gran público.
Es en el apartado interpretativo donde yo tengo mi mayor reparo y también mayor sorpresa:
El reparo es la elección de Karen Black para representar a la bella, ligera de cascos, ilusa, resabiada e ingenua Faye Greener, una personalidad muy compleja capaz de adoptar decisiones inesperadas como solución rápida a problemas perentorios, un verdadero caramelo para cualquier actriz que en manos de la bizca oficial de hollywood me chirría, precisamente porque su defecto físico me produce un particular desconcierto, no en vano pienso que es en la mirada donde un intérprete tiene su mayor fuerza y la de ella siempre está mal. Valerie Perrine, por ejemplo, hubiese sido más adecuada, me parece. Cuestión de gustos, vaya.
La sorpresa es comprobar ahora -ni me acordaba, la verdad- que para representar al muy complejo Homero Simpson eligieron a Donald Sutherland y que éste realiza una interpretación más que sobresaliente, contenida, excepcional, un verdadero recital del canadiense que demuestra dominio de la expresión corporal y de la voz aprovechando la oportunidad de incorporar a un hombre absolutamente atípico, lleno de emociones y sentimientos comprimidos y reprimidos, una verdadera bomba que en manos de cualquier histriónico sin un director presto a corregirlo quizás le hubiese proporcionado la codiciada estatuilla dorada y hete aquí que el bueno de Donald se quedó compuesto y sin siquiera una triste mención. Cosas que pasan. A Cary tampoco le dieron nada nunca.
El resto del elenco, encabezado por William Atherton y contando con ilustres secundarios como Burgess Meredith (como Harry Greener, un bombón de papel para un veterano comediante como él) y Geraldine Page (como la jefa sectaria inventada ad hoc para la película, casi un favor de lucimiento para ella) cumple sobradamente y redondea una película que, pasados 42 años de su primera visión, sigue resultando dura y difícil de digerir al mismo tiempo que produce admiración porque el espectador atento percibe que, esta vez, el cine se concibe no tan sólo como divertimento ni entretenimiento sino, mucho más allá, como medio artístico para deslizar un mensaje, ofrecer un puñado de ideas sobre las que discurrir una vez ha caído el telón.
Imperdible para cualquier cinéfilo que se precie de serlo y más aún habiendo leído, en un plis plás, la novela original.
Dedicada esta entradilla a Paco, en gratitud por su atención.

